José Gramunt*
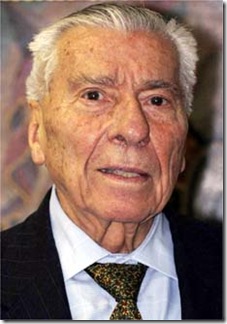
Por su parte, los jerarcas del Templo tenían motivos para pensar que se les escapaba su poder simoniaco. Y Pilatos no deseaba por nada del mundo que la eficiente administración romana le destituyera por no haber sabido evitar el encumbramiento un nuevo rey de Israel, menos obsecuente que Herodes. Esta conflictividad se perpetuaría en todos los tiempos porque las fuerzas del mal combaten sin descanso al espíritu del bien. Pero Jesús subía la empinada cuesta que llevaba a la ciudad santa, no montado en un brioso corcel como los guerreros, sino sobre un humilde borriquito.
A partir de aquel domingo “de Ramos”, Jesús dedicó en lunes, martes y miércoles a explicar en el templo el anuncio de la Nueva Ley. Los fariseos le espiaban con la esperanza de encontrar algún motivo para acusarle de blasfemia y con eso justificar un juicio que terminaría en la pena capital. Ni más ni menos que la criminalización de la Nueva Ley. Los fariseos y los magistrados entregaron a Jesús enmanillado al “brazo militar” para que lo juzgara. Poncio Pilatos le hizo la pregunta clave, política por cierto. ¿Tú eres rey de los judíos? La respuesta, política también, fue, “Tú lo has dicho”.
“Pero mi reino no es de este mundo”, con lo cual desbarataba el propósito de los prevaricadores que le acusaban en falso de aspirar al poder absoluto en Israel. Mientras tanto, la plebe, enceguecida por las intrigas que habían hecho correr los fariseos, rugía con sed de sangre. ¡Crucifícale! Pilatos, consternado, dubitante y cobarde optó por entregarlo al populacho. Y asunto terminado.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Jesús había repetido que se iría pero que volvería. El jueves proclamaba la institución de la eucaristía. Por medio de este milagro permanente acompañará a sus fieles hasta el fin de los tiempos. Ese mismo jueves, después de la santa cena que tenía una intención de despedida, Jesús lava los pies endurecidos de sus apóstoles. Judas, el traidor, el tránsfuga que había vendido a Jesús por 30 monedas, acabó ahorcándose de un árbol. Amanece el viernes. Jesús, extenuado de cuerpo y alma va a ser crucificado en medio de dos ladrones. Sin aliento apenas clama al Padre ¿por qué me has abandonado? Y unos minutos después, “todo se ha consumado”. El cuerpo sagrado es enterrado en un sepulcro excavado en la roca. Y vigilado por soldados, por si los discípulos intentaban robar el cadáver. Los apóstoles, anonadados y hasta dudosos de que el Maestro iba a resucitar al tercer día. Apenas amanecido el domingo, las mujeres que rodeaban a Jesús corren al sepulcro. Está vacío y los objetos del embalsamado, correctamente ordenados. ¡Resucitado! El Maestro cumplió su promesa. La fe de los apóstoles y discípulos no fue en vano.
Hasta aquí, amigo lector, y una vez que me he reincorporado a mi trabajo, después de una ausencia forzosa, te invito a reabrir las páginas de los Evangelios y seguir con devoción los recuerdos de aquella semana. A todos nos hace bien reencontrarnos frecuentemente con el Maestro que nos ama, nos sigue, nos protege, nos consuela y nos alienta.
*Sacerdote jesuita y director de ANF
La Razón – La Paz