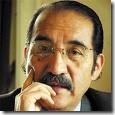Mutaciones de la política, de actores y percepciones : 2006-2008[1]
Introducción.
En el “proceso de cambio” que vive el país, hay ciertamente muchos parámetros políticos que están siendo trastornados, y que probablemente lo serán aún más cuando sea implementada la nueva Constitución Política del Estado(NCPE), aprobada por referendo en enero de 2009. Probablemente también muchos de esos trastornos no pudieron ser previstos en los términos y magnitud en que lo están siendo. El más importante de todos es que se está cambiando los valores y principios sobre los cuales estuvo asentado el régimen político, que consagraba la anterior Constitución de 1967, y modificada significativamente en 1994.
Cuando esta constitución empezó a regir la política a partir de 1982, después de años de autoritarismo militar, había empezado a la vez un proceso de reformas políticas para ajustar las instituciones estatales a las reglas de la democracia. Pero todo ello siendo necesario no fue suficiente para consolidar la democracia, que muy pronto empezó a ser cuestionada desde dentro y desde fuera lo que dio como resultado que lo que se consideró ya establecido fue erosionándose institucionalmente e hizo crisis con la crisis del país. Esta crisis abrió el camino para reemplazarla por “otro” modelo democrático, congruente con la propuesta de otro país y otro Estado, tal como están diseñados en la NCPE.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El actor central de estos cambios que están sacudiendo a la política y a la sociedad, es el Movimiento al Socialismo(MAS) convertido en gobierno, que como tal es también fue uno de los cambios no previstos hasta de las elecciones de diciembre de 2005. El MAS plantea muchas interrogaciones. Por su estructura si es partido o movimiento, o ninguno. Por su identidad , si es populista, nacionalista, comunista, socialista, indigenista; entre las calificaciones más corrientes. Por sus medios de acción, si es democrático, autoritario, totalitario, despótico. También llama la atención que diga una cosa y su contraria , o que lo que hace no es lo que dice, o lo que dice o hace no es lo que piensa. . Se lo acusa frecuentemente de doble discurso. Todas estos rostros producen perplejidad que han conducido que muchos que defendieron y parecieron defender la democracia en el pasado reciente ahora militen o apoyen al MAS a pesar de que otros indicadores señalan lo contrario de lo que pretende ser. Lo que buscamos en este ensayo es de algún modo responder a muchas de estas preguntas, poniendo en evidencia una cierta racionalidad en las decisiones del MAS, que sin ella aparecerían o aparecen como contrasentidos.
Pero también debe estar claro que aunque se privilegie al MAS están también los otros actores , que igualmente tienen una cierta percepción con la cual orientan su propia acción. El análisis estaría incompleto si no se hiciera referencia a los actores no masistas en la política boliviana actual.
El ejercicio que proponemos forma parte de lo que se puede llamar en general “semántica política”, a través de la cual intentaremos construir esas matrices de representación de los actores decisivos en la actual política boliviana, que en la coyuntura larga son principalmente las del Movimiento al Socialismo (MAS), tanto porque alrededor de él se organiza todo el juego político, como porque nos permitirá mostrar su singularidad inédita en la historia nacional, así como las claves de interpretación que lo hacen inteligible y hacen inteligibles las acciones de los actores. El fondo histórico de este análisis es ciertamente la crisis del país, los cambios que se operan y cuyo escenario privilegiado fue la Asamblea Constituyente(AC), y su resultado, que es la nueva Constitución Política del Estado. Debemos recordar de todos modos que el discurso político es característicamente retórico, ambivalente y anfibológico, pero que no es sólo ruido. Este no ruido es lo que debe construirse desde el campo de la “semántica política”.
EL ESCENARIO DE LA CRISIS.
La dimensión simbólica de la política.
Ya es una banalidad decir que Bolivia vive no sólo una crisis, sino la crisis más profunda de su historia. Y como en toda crisis, el proceso es una sucesión de situaciones de alta volatilidad en las que las acciones de los distintos actores adquieren una importancia y gravedad que habitualmente no las tienen, porque de sus decisiones, siempre inseguras, dependerá en gran parte no sólo la salida de la crisis, que puede marcar al país por largo tiempo, sino su propia preservación y lugar en la post-crisis. No en vano se dice que el país vive a la vez una transición histórica.
Saber cuáles son esos actores y entre ellos saber cuáles son los que cuentan, es una tarea necesaria para hacer inteligible el proceso. Pero no se trata de saber quiénes son, sino principalmente de saber qué pueden hacer y saber, por tanto, qué puede ocurrir. Esta ha sido siempre una tarea a la que se han dedicado esfuerzos prospectivos, a veces muy refinados y no siempre exitosos, o muchas veces fracasados. Es la incertidumbre inherente de la política, sin la cual no tendrían ningún sentido, no sólo esos esfuerzos, sino las estrategias que pueden inferirse de esos esfuerzos y que están destinadas a controlar las incertidumbres. Si la política es el reino de la incertidumbre, no es sin embargo una incertidumbre absoluta donde todo puede pasar, es una incertidumbre recortada por las situaciones que desbordan a los actores y a partir de las cuales actúan para darle una dirección.
Es decir, de manera más analítica y general, la política no es simplemente pura relación de fuerzas, identificables y cuantificables, como cuando se habla de fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas políticas o los actores políticos, no sólo son fuerzas sino que para que lo sean deben percibirse a sí mismas como tales, y actuar en esa medida. Esas fuerzas hacen una representación de la situación en la que se encuentran ellas y los demás, y actúan a partir de estas representaciones fuertemente evaluativas.
Esto quiere decir, que los actores no son libres de tomar decisiones que sean tan imprevisibles. De algún modo no sólo actúan a partir de situaciones ya dadas y diríamos externas, sino también y primeramente de situaciones internas, que también les marcan ciertos límites de lo que sería posible esperar de ellos.
Estas situaciones internas en realidad son lo que puede también llamarse percepciones, si con este término queremos significar el mundo de representaciones y valoraciones con las cuales perciben la realidad, la descodifican y toman decisiones. En este sentido también puede decirse que un sistema de percepciones en un inevitable reductor de incertidumbre en la medida en que ordena la multitud de datos externos en un conjunto inteligible recortado de signos.
A propósito suele decirse que los actores actúan según sus intereses, pero dando a entender que esos intereses tuvieran una existencia en sí, definibles por sí mismos, objetivos y que sólo se trataría de saber cuáles son esos intereses para saber qué es lo que harán sus portadores. Sin duda existe eso que se denomina intereses, pero que no existen como algo dado, no están ahí listos para ser descubiertos como se descubre un pozo petrolero. De los hechos sociales suele
decirse que son construcciones, es decir cargados de sentidos que los acompañan inherentemente, aunque no se reduzcan a ellos.
Los intereses son y valen en la medida en que se los percibe como tales, y es posible percibirlos de distinta manera y con distinta valencia, según quienes sean los que los reivindiquen. Con los intereses se produce lo que ocurre con la realidad, que existe fuera de nosotros pero cuyo sentido pasa por los sistemas de percepción y de interpretación. Esto es lo que afirma Ricoeur, siguiendo una ilustre tradición muy actual, pero reformulada en sistema de pensamiento, al decir que no hay experiencia humana que no sea mediatizada por “sistemas simbólicos”, que son proyectos, reglas o normas, que “configuran la acción” y le otorgan un sentido[2]. Es lo que otros llaman el imaginario en el que los sujetos viven sus motivos, se representan la situación, ordenan la información externa, valoran su importancia, los hacen inteligibles, calculan sus posibilidades y recursos de los que disponen, y sienten que pueden pasar a la acción, esperando ciertos resultados. Todo esto es la dimensión simbólica de la acción, cuyos códigos de comprensión y de interpretación comparten unos con otros, entre los cuales circulan estos sistemas de comunicación. Estos códigos no están presentes sólo en el texto, sino en las acciones que orientan y definen. Todo ello sin embargo no debe conducirnos a la idea solipsista de que lo real es lo que uno percibe. Lo real existe y no es reductible a nuestras percepciones o interpretaciones. La revolución de 1952 es una realidad, lo mismo que las muertes de octubre de 2003. Sólo queremos decir que sus sentidos pasan por nuestros sistemas de interpretación, lo cual tampoco quiere decir que todas se equivalgan entre sí. Entre ellas hay unas más pertinentes que las otras, y las ciencias sociales se valen de ciertas metodologías para no dar margen a arbitrariedades o a las interpretaciones ideológicas distantes o contrarias a ciertos criterios de objetividad. De cualquier manera por una u otra vía, los “hechos” sociales no pueden hacer la economía de la intermediación de sentidos subjetivos que orientan la acción, o sin los cuales la acción misma pierde sentido.
Por su parte la política no sólo tiene una dimensión simbólica fundamental, sino que su realización pasa por ella, y es por su mediación, necesaria e ineludible, que se produce la acción, el sentido de la acción y su dirección. En este sentido la política es un campo de conflictos, que expresan intereses que pueden llamarse de poder, vividos y pensados según ciertas reglas, y que dan lugar a batallas “ideológicas” (que son también de sentidos), a veces tan intensas como fuerte puede ser la importancia que se le reconoce o se le otorga a lo que se cree que está en juego.
O dicho de otro modo, así como en la comunicación corriente la gramática está implícita en el uso diverso de la lengua, así también el trabajo presente puede ser visto como un intento de construir o reconstruir esa gramática que sirve de base común a los discursos masistas . Pero como no se trata sólo de producción discursiva, sino de sentido, usaremos a la vez y quizá con preferencia la expresión “código”, en el sentido de sistema particular de interpretación.
Si esto pasa en lo cotidiano pasa más aún en situaciones de crisis, que también son vividas como tales. La crisis es una ruptura de lo habitual, de lo que era percibido como dado. Las evidencias primeras pierden la solidez de su existencia ya rutinaria, poniendo en cuestión las percepciones corrientes que las acompañaban. Por ello mismo la crisis es un inductor de cambio que supere la crisis hacia una nueva normalidad. Ello depende de la manera cómo la crisis es vivida y percibida, de la idea de la crisis que cada uno se hace, del lugar que cree ocupar, de lo que cree que debe hacer para dar el salto que supere la crisis, y de las estrategias en las cuales se traducen los parámetros con los cuales se comprende y se hace inteligible el mundo en crisis[3].
Sobre esta crisis, diríamos objetiva, se construyeron sistemas subjetivos de representación y de acción de los distintos actores políticos y sociales de la sociedad boliviana. Sin embargo aquí no se trata de hacer un balance de todos ellos, no sólo porque no todos cuentan en las definiciones políticas, sino porque varios de ellos comparten ciertas claves fundamentales en un escenario dicotomizado. El eje del análisis estará centrado sobre el sistema de representación del actor gubernamental, que es el protagonista en relación con el cual se definen reactivamente los demás actores.
Esto es lo que intentaremos mostrar examinando el caso particularmente aleccionador del MAS y del gobierno. Esta focalización en el MAS deriva de su peso dominante en la política nacional, rodeado de una multitud periférica de fuerzas que se le oponen, pero ninguna de ellas con capacidad de bloqueo. De estos otros puede decirse que constituyen la contrafigura o el contra-sistema de representación, como tendremos ocasión de ver cuando tratemos el escenario de la Asamblea Constituyente. El MAS no sólo es importante porque alrededor de él se organiza todo el juego político, sino además porque nos permitirá mostrar la singularidad inédita en la historia nacional de las claves de interpretación en las cuales se apoya.
La respuesta a la pregunta central de ¿qué se quiere decir en el MAS o en el gobierno cuando dice algo [4]? Ciertamente no la encontraremos ciertamente en una lectura lineal del discurso masista, como suele hacerse con el discurso doméstico, sino haciendo una lectura en varios niveles de un discurso fuertemente codificado, que hace uso de expresiones que son comunes, cuyo sentido radica en las claves de interpretación que se alejan, son distantes o contradictorias con sus sentidos habituales. Esto es lo que quería decir un lingüista cuando afirmaba que la palabra “ democracia” remite a sentidos diferentes según el código”[5] que se use. Esta última observación para nuestro caso resulta tan pertinente que en Bolivia parece haber un consenso sobre la democracia, pero que esconde sentidos distintos a veces no compatibles, lo que quiere decir que es un consenso puramente nominal.
Para poner en marcha este enfoque analítico, el texto se estructurará tomando como punto de partida el cuadro de la crisis del país y sus indicadores más importantes; luego pasaremos a los actores con el fin de elaborar las claves simbólicas de representación e interpretación de la crisis a partir de las cuales definieron sus acciones, principal y primeramente el MAS.
Luego nos referiremos resumidamente a la Asamblea Constituyente como escenario de puesta en escena de estas claves, y que por extensión podrían aplicarse a otros escenarios también conflictivos y más cotidianos. Por ultimo, a modo de conclusiones nos referiremos de manera muy sumaria a lo que puede esperarse hacia adelante como comportamiento previsible a partir de estos códigos en acción, y si es posible anticipar condiciones bajo las cuales puedan ser pensables escenarios de eventuales acuerdos sustantivos, hoy ausentes[6].
Las fracturas históricas .
Bolivia está en su peor crisis y enfrentada a uno de sus mayores desafíos y riesgos de toda su historia. La aprobación reciente en referéndum de una nueva Constitución Política del Estado —no democrática y etnicista en su orientación y contenidos sustanciales— puede agravar esta situación extremadamente precaria y dislocar la vida de toda la sociedad.
La crisis del país es el estallido combinado de sus fracturas históricas con las cuales siempre ha vivido en distintos tiempos. Fracturas regionales-territoriales, entre el norte y el sur que condujo a la guerra civil de fines del siglo XIX; y ahora entre oriente y occidente, en un espacio geográfico que siempre fue más grande que la capacidad del Estado de territorializarlo. Fracturas étnicas entre una mayoría indígena excluida en derecho en la fundación de la república y en los hechos en todo el período, en un país que no pudo ser de todos. Fracturas sociales, entre pobres y ricos, cuyas distancias crecieron juntamente con las desigualdades de las dos últimas décadas. Fracturas políticas, entre derecha e izquierda sobre todo desde la guerra del Chaco y que no encuentran una base común a partir de la cual se disputen ordenadamente la titularidad del poder. La revolución de 1952 fue el mayor esfuerzo histórico inconcluso y frustrado de cerrar estas fracturas con la organización de un Estado nacional.
Ya en democracia, a partir de mediados de los años ochenta, estas cuatro fracturas se entrecruzaron y expresaron en una multiplicidad de movimientos colectivos de protesta que se apoderaron del espacio público y lo fragmentaron, sobre todo desde principios del siglo XXI, produciendo una crisis de todo el sistema institucional, que a su vez en su fuerza arrastró al país y a sus principales actores. La respuesta a la profundidad y magnitud de esta crisis implicaba la conformación de un país distinto. La cuestión reside en el tipo de país que se quiere a partir del país que se tiene.
Con la crisis reaparece la ingobernabilidad social, que estalla como ingobernabilidad política, ambas potenciadas para producir un estado de anomia generalizada y un horizonte de incertidumbre creciente.
La complejidad y potencia de la crisis.
La subjetivación de las fracturas históricas por los movimientos colectivos críticos con identidades dispersas, acciones disruptivas y objetivos no generalizables pero adicionales, hizo estallar una formidable crisis global, como no había conocido el país en el pasado.
En primer lugar la crisis fue política en sus dimensiones fundamentales. Fue crisis de gobernabilidad de gobiernos permisivos, cada vez más sin capacidad de ser gobiernos y de garantizar el orden mínimo de una sociedad desbordada por sus conflictos. Fue crisis del sistema de mediación política: crisis de la democracia representativa cuestionada en su legitimidad por la democracia participativa; y del sistema de partidos reemplazados por agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas. Es la crisis del todo el sistema de justicia sin apoyo público.
Pero la crisis es también la crisis de los otros ámbitos estatales. Es el duro cuestionamiento del modelo económico privatista implantado desde 1985, que no había asegurado un crecimiento y por el contrario había debilitado el aparato productivo nacional sin producir eficiencia empresarial, sino excepcionalmente. La crítica alcanza en el más largo plazo a una forma o “matriz” de hacer funcionar la economía basada en la exportación de ciertos productos de enclave sin efecto virtuoso sobre el resto de la economía.
Es igualmente el rechazo de un modelo social que ha producido a los nuevos pobres y a los que son y se sienten excluidos de la otra Bolivia: son las desigualdades sociales crecientes en un país que es uno de los más desiguales del continente en la distribución del ingreso y que están en la base de las protestas y en el sentido de justicia o injusticia de los movilizados.
En suma es la crisis de todo el sistema institucional y de políticas de gobierno, que no pudieron vencer la hostilidad generalizada en la población a pesar de los significativos procesos de reforma de los años noventa.
Pero la crisis englobó más extensivamente al modelo de Estado “centralizador” al que se le opone el modelo de Estado de autonomías; y al Estado “monocultural” frente al cual se reivindica el reconocimiento de derechos históricos de los pueblos indígenas.
Es la crisis de un Estado que nunca pudo ser plenamente moderno, garante del orden político, fuerza de integración y de cohesión social; y expropiado por élites cuyos intereses estuvieron más focalizados en construir poder que instituciones. Poder prebendal y clientelista, que no pudo asentar su legitimidad en el consentimiento de la población y que estuvo enfrentando permanentemente problemas de gobernabilidad con el uso de la fuerza y la violencia.
El efecto acumulado de esta crisis política ha puesto en crisis a la política, sobre todo como espacio de agregación y definición de fines compartidos, y su sustitución asfixiante por la política corporativa, expresada en la creencia de que los de “abajo” deben reemplazar a los de “arriba” y ocupar su lugar.
Esta otra vertiente no estatal de las crisis fue el punto ciego de los estudios sociales y políticos que privilegiaron o mejor exclusivizaron la crisis a la esfera del Estado, explicable por su filiación contestataria, pero insuficiente para comprender la complejidad y alcance de la crisis, podríamos decir de sistema y de actores reales. En contrapartida, y frente al Estado, la “sociedad civil” fue idealizada con supuestas virtudes, ignorando sus particularismos privatistas, su escaso carácter democrático y marcadamente intolerante. Estas “fuerzas vivas”, como se decía en los años 50, o “movimientos sociales” como se dice ahora, sólo confiaban en su capacidad de presión e imposición envolvente contra el poder “neoliberal”, y que en su acción disruptiva en nombre de buenas causas, habían producido un estado de entropía y anomia generalizadas, desordenando a la sociedad. Dos gobiernos sucesivos habían sido derrocados por la fuerza de la crisis, y un tercero corrió el mismo riesgo si no lograba abrir una salida electoral a la presión ya incontenible. En un cierto sentido puede decirse que se había llegado a una situación en la que estos movimientos lo eran todo y el Estado, nada.
En consecuencia es la crisis de un país dislocado- Estado y sociedad- que necesitaba ser “refundado”, como se repetía no sin razón en discurso del MAS.
ACTORES Y PERCEPCIONES.
El MAS y el nuevo código de “refundación” del poder.
Si de algún modo la crisis fue para todos, no todos la vivieron ni pensaron del mismo modo. Esto fue particularmente evidente en el caso de los actores colectivos, políticos y sociales, en primer lugar por el MAS dada su condición de ser gobierno y fuerza nacionalmente dominante. La percepción esencial del MAS puede inferirse de un examen no lineal del discurso masista y del gobierno en el que pueden constatarse ciertas expresiones verbales que se destacan por su sobre presencia, es decir, que se encuentran por todas partes como referentes discursivos privilegiados. Estas expresiones son “pueblo”, “cambio” y “democracia”, que se diferencian de todas las demás por su sobreabundancia, que es como si no se pudiera decir nada sin referirse a ellos. El peso cuantitativo es a la vez el indicador de su importancia cualitativa en la medida en que son verdaderos pivotes que ordenan el discurso y sobre los cuales se estructura todo lo que se dice. Este trípode es a la vez una articulación que de algún modo se puede expresar en la proposición “el pueblo hace los cambios en democracia”.
Entonces de lo que se trata es de saber qué se quiere decir cuando se dice “pueblo”, “cambio” o “democracia”, y qué, cuando se articulan. Estas expresiones que son muy corrientes, sin embargo adquieren un sentido propio y consistente en el discurso masista. Lo que quiere decir que su sentido no proviene directamente de estas expresiones sino de un código común que las atraviesa.
Esto es, siendo “pueblo” el principal pivote como agente de “cambio” y de “democracia”, el análisis se concentrará primeramente en él, mientras que las otras dos expresiones serán complementarias trasversales que nos servirán para preguntar hasta qué punto lo que se dice de “pueblo” es democrático, confrontando el sentido que sale del discurso con el sentido de “democracia” internacionalmente aceptado, tal como pueden constarse en las cartas, convenciones, declaraciones de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea, para mencionar las más relevantes.
Luego incorporaremos otras dimensiones que si bien no son tan manifiestamente visibles, sin embargo son tan importantes que de ellas en realidad proviene el sentido de lo que quieren decir cuando dicen algo. Esta otra dimensión proviene del carácter mismo del discurso político, que es discurso político y de poder, en este caso sobredimensionado.
Por tanto, este análisis del discurso masista no sólo debe hacer inteligible lo que dice y hace, sino lo que haría mientras la matriz sea la misma, y en qué condiciones la consistencia del discurso puede ser afectada.
La idea monista de “pueblo” y economía “moral”.
Probablemente no ha existido en el discurso político nacional una expresión tan omnipresente como “pueblo”. El discurso del MAS está sobrecargado de “pueblo” como referente sustantivado y núcleo privilegiado en sus distintas derivaciones como “explotado”, “dominado”, “colonizado”, “indígena”, “discriminado”, “originario”, “pobre”, “revolucionario”, mayoritario”, etc. Estas distintas expresiones se superponen y son sustituibles. “Pueblo” es todo eso, pero por ser todo en su extensión termina perdiendo cuerpo identificable y se hace nada, lo que permite que se lo haga existir simplemente nominándolo.
De todos modos, lo que primero debe subrayarse es que aquí aflora la idea de pueblo más próxima a plebe, más que a “populus”, si seguimos la antigua diferenciación romana. “Pueblo” no es todos, o es todo menos los que forman parte del no-pueblo, que son sus adversarios. “Pueblo” aquí no tiene mucho que ver con el sentido democrático que podíamos encontrar en la Constitución Política del Estado de 1967, cuando se afirmaba que la soberanía reside en el pueblo, es decir en los ciudadanos, en su condición de universalidad, mientras que la nueva Constitución Política del Estado, que si bien en ciertos pasajes retoma la misma afirmación en su sentido liberal democrático, el texto constitucional en su conjunto produce otro sentido menos incluyente por el cual con “pueblo” o “pueblos” se refieren a “pueblos indígenas originarios campesinos”, con lo que deja fuera a los que no forman parte de ninguno de ellos. Es decir, por un lado, la pluralidad “pueblos” es pluralidad entre semejantes, no extensible a los diferentes. Por ello es que “pueblos” no quiere decir propiamente pluralidad democrática. De otra parte, a pesar de esta pluralidad, en el discurso masista lo dominante es una concepción monista de “pueblo”, que se traslada a sus componentes internos, y que rima muy bien con “comunitarismo” y con “sociedad holista”, poco sensible al disenso interno.
Este reduccionismo monista que hace de “pueblo” una entidad única, de bloque, sin fisuras, cuya homogeneidad viene dada por los que no son pueblo, al hacer desaparecer ideológicamente su diversidad interna, que no es con todo la desaparición de hecho, plantea la necesidad de que este “pueblo” entelequia tenga de todos modos voz y voluntad propias. Esta concepción monista de pueblo no es compatible con la idea plural-democrática de pueblo.
En democracia lo que se llama “pueblo soberano” no es una unidad y si en algún momento se expresa como voluntad plural es cuando vota, mientras que en la cotidianidad el “pueblo” es mediado por sus representantes. Sin embargo, en la percepción del MAS el “pueblo” existe todo el tiempo, y como sus representantes elegidos son descalificados todo el tiempo en su función de representación, entonces, ese “pueblo” sólo puede tener voz mediante los que se apropian de ella y dicen ser su voz. Esto quiere decir que en el MAS está muy afincada la idea no tanto de que representan al “pueblo”—lo que no es privativo sólo del MAS sino de la cultura política del país según la cual cada sector se piensa el “pueblo”— sino que ellos son el “pueblo”, que en esto siguen la tradición populista muy conocida. Esta fusión entre representados y representantes da como resultado la sustitución de unos por otros. Por ello es que se explica que aún cuando ese “pueblo” nunca hubiera sido consultado, sin embargo se decida que es él el que ha decidido cuando en realidad son otros los que lo reemplazan, los que decidieron. Con este razonamiento puede entenderse lo que quiere decir la fórmula “mandar obedeciendo”, que termina siendo exactamente lo contrario de lo que se quiere dar a entender, que es lo que ocurre cuando ese “pueblo” reducido a sus portavoces masistas sigue la voluntad del Palacio, tal como puede ilustrarse si pensamos en los avatares de las autonomías regionales.
Pero si este es el núcleo “populista”[7] del discurso masista, ello no quiere decir que se trate de un discurso propiamente “populista”, en el sentido en que en el pasado se denominaba “populismo” por referencia a los regimenes “populistas” de base social urbana emergida de los procesos de industrialización sustitutiva. Ahora se trata de un populismo discursivo, pero que se expresa en la conformación de un régimen político no populista. El “populismo” del MAS es de geometría variable que se modula según las cuatro fracturas arriba mencionadas. Cuando dice “pueblo” puede estar refiriéndose a “pueblo originario”, “andino”, “pobre”, o de “izquierda”. Estos cuatro referentes se encuentran alternativamente en el discurso del MAS. De ahí proviene su fuerza, pero a la vez puede ser fuente de conflicto, por ejemplo entre la vertiente izquierdista clásica y la vertiente originaria. Pero no se trata de una alternancia sin vector ordenador. La matriz “plurinacional” de la nueva Constitución Política del Estado establece la prelación “originaria” sobre las otras dimensiones. Por tanto, si puede hablarse de discurso “populista”, éste tiene que verse re-situado en este nuevo marco privilegiado de referencia.
Ahora bien, frente a este “pueblo” se encuentra el “no-pueblo”, que también tiene sus equivalentes semánticos como “neocolonialistas”, “oligarcas”, “explotadores”, todas expresiones despectivas y descalificadoras. Así como “pueblo” representa virtudes, sensible, sano —“somos de la cultura de la paz”—, sus oponentes son cargados de atributos negativos, que los tendrían desde siempre, o por lo menos desde que los colonizadores colonizaron, hace más de 500 años, y que se repite en el discurso más fundamentalista. Este “no-pueblo”, de tal modo diabolizado, del que todo lo que sale está ya marcado por su vicio de origen, y es sospechoso aun en su inocencia. Así puede explicarse que durante tanto tiempo la demanda de autonomía hubiera sido interpretada como separatismo, o como un recurso para proteger oscuros intereses terratenientes, y no como una voluntad de una buena parte del pueblo oriental de autogobernarse. En suma, este “no-pueblo” no son los otros, distintos a “nosotros”, con los cuales se debe convivir bajo reglas comunes, sino que es “lo otro”, que es mucho más que “lo extraño” civilizatoriamente —“no somos simplemente cultura sino una civilización, una cosmovisión que se basta a sí misma”— sino “lo extraño” detestado por cargar la culpabilidad de los que desde hace 500 años causaron la infelicidad del presente. En esta suerte de herencia culpable, sus descendientes actuales son neocolonialistas, tanto porque disfrutarían de los despojos heredados, como porque no disfrutándolo cargan la responsabilidad moral por lo que han hecho otros, pero que pueden redimirse si renuncian a su condición heredada, dejando de ser lo que son para ser lo que no son.
Entonces, “lo otro” no son sólo los extraños, son los enemigos, que sólo pueden actuar negativamente . Es decir, sólo pueden conspirar y, por tanto, el trato que deben recibir tiene que ser congruente con esta condición. En esta visión maniquea no hay pacto posible, excepto el armisticio. La solución histórica es la victoria final sobre ellos, a cualquier precio, a como dé lugar, como se suele repetir, pero mejor sería si se doblegaran voluntaria y pacíficamente. Si hay acuerdo es sobre nuestras reglas, dirían en su fuero interno.
Es la visión dicotómica de la crisis, es su carácter irreductible y no negociable. El conflicto es un conflicto absoluto, sobre principios “irrenunciables” entre amigos y enemigos. Es una dicotomía infranqueable.
En esta visión del otro excluido, no tiene efectivamente cabida la creencia en la “imparcialidad”, por ejemplo, de los jueces. La generalidad del MAS —dirigentes y base social— no cree en la “imparcialidad” de la justicia y por ello mismo no cree que sea posible encontrar jueces que tengan este carácter. La imparcialidad les parece una forma de encubrimiento de su verdadero “rostro neoliberal”. Por ello es que se empeña tanto en controlarlo desde dentro o anularlo desde fuera. Esto explica no sólo la imposibilidad práctica de elegir a los sustitutos de los miembros del Tribunal Constitucional, acosados hasta obligarlos a renunciar, sino la presión asfixiante a la Corte Suprema de Justicia. No es cuestión de falta de voluntad, sino que esta voluntad tiene otras certidumbres y otros fines.
En este sentido, la crisis del país es pensada como el escenario en el que se enfrentan dos actores separados históricamente, a los cuales se atribuye ser portadores de corrientes “civilizadoras” contrapuestas entre un “nosotros” y los “otros”.
Las claves anteriores iluminan la percepción masista de la crisis y cómo explican la crisis que envuelve al país y los envuelve, y lo que puede llamarse los principios axiológicos en nombre de los cuales justifican sus acciones.
Los documentos fundamentales del MAS, las declaraciones públicas de sus portavoces, y aun de sus militantes, presentan la crisis como el escenario en el que se enfrentan dos actores separados históricamente: el pueblo y el no-pueblo. Unos son los explotados, los dominados, los originarios, los pobres, en suma el pueblo; los otros, son los “otros”.
Pero además la crisis es la ruptura entre ambos, unos que representan lo que se hunde en la crisis, y otros que representan lo que insurge, adviene, lo que nace, cambia; el cambio por antonomasia.
En este sentido la crisis es vista como la ruptura entre dos mundos, separados históricamente en la larga duración y que los enfrenta ahora con visiones y actores enfrentados. La crisis sería el choque entre dos civilizaciones, entre la civilización originaria precolombina, aún viva y resistente, y la civilización occidental decadente; entre colonialistas y anticolonialistas, entre neoliberales y antineoliberales, en la fórmula tan repetida en el discurso.
La crisis de una civilización, de sus instituciones básicas y de su sociedad. Es la caída de todo un sistema de explotación que sólo pudo vivir aplastando al otro, que desde los tiempos inmemoriales —como se lee con estos acentos míticos en el preámbulo de la nueva Constitución Política del Estado— era el dueño de estas tierras. Pero a la vez es el renacer con acento milenarista de los que siempre fueron sus legítimos pobladores, que hoy se lazan después de 550 años para entrar en la “nueva historia”. La crisis es la muerte de unos para que vivan los otros.
En esta percepción de la crisis se mezclan acentos quiliásticos, milenaristas, escatológicos, mesiánicos de redención y justicia social, muy fuertes en la base social del MAS y tan propios de los utopistas del pasado, que creían poder encontrar el futuro en un pasado idealizado. Es la “revolución” en su sentido original, como respuesta a un presente en decadencia. Diríamos que sobre todo para los grupos indígenas aquí se encuentra la raíz de su adhesión hasta ahora inconmovible al nuevo credo.
A esta visión se yuxtapone otra, más laica, más urbana y de clase media “intelectual”, procedente de la izquierda tradicional, clasista o campesinista en el pasado, que también entiende que se está al principio de un nuevo comienzo “revolucionario” del proyecto “socialista”, que se imbrica con el indigenista dominante, mediante el componente “comunitarista” en el que encuentran las dos vertientes.
Pero la crisis es igualmente el campo en el que se enfrentan valores y antivalores. De un lado la herencia de un pasado de armonía, igualdad y de paz, depósito de valores positivos reivindicados contra un presente neoliberal, capitalista, inherentemente perverso, discriminador, colonialista, súmmum de los valores negativos. Entre todos esos valores reivindicados hay un valor fuerte de hondo contenido emotivo, que es la justicia. La apelación a un cierto sentido de justicia —que no tiene nada que ver con leyes, pensadas más bien como inherentemente injustas—, es el justificativo principal de todas las acciones que se emprenden. Ciertamente esta noción de justicia está más próxima a la igualdad plana que a la idea de justicia proporcional. Esta noción encaja muy bien en la base social del MAS, que más que pensar en justicia vive la justicia como una exigencia que los ponga en igualdad de condiciones de vida con los sectores sociales que aparecen como sus modelos, a los cuales quisieran aproximarse o reemplazar, pero que como les ha sido negado hasta ahora este acceso, la frustración tiene una fuerte carga emotiva que linda con el revanchismo, si la miseria del presente es pensada como el resultado del despojo centenario sufrido en manos de los ahora descendientes de los colonialistas. Esta incorporación del espesor de la historia larga de los 500 años de opresión “colonial” convierten a este revanchismo —no fácilmente controlable pero muy manipulable— en un deber ser, con todos los riesgos y ya evidencias de ser el origen de otras injusticias.
Es decir, en esta representación moral de la historia, estos pueblos no sólo son víctimas sino que aparecen victimados, lo que crea obligaciones contraídas por los victimarios, que se transmiten en el tiempo, de modo tal que la deuda histórica termina recayendo sobre las espaldas de los llamados descendientes de los “colonizadores”, constreñidos ahora en los nuevos tiempos a saldarla materialmente y no simbólica y nominalmente, como lo que se encuentra en los primeros artículos de la nueva Constitución Política del Estado. Este componente de justicia reparadora tiene una carga emocional muy acentuada en la acción de los pueblos indígenas, y que explica muchas veces la violencia y la agresividad.
No deja de ser interesante descubrir en esta aspiración de justicia de ser igual a los otros, sus propias ambivalencias y sus patologías. Por un lado, es la fuente de un arcaísmo que reivindica el pasado contra el presente, y tiende a pensar el futuro como una reconstitución del pasado. Pero como esto implicaría hacer tabla rasa de lo existente, lo que es apenas pensable, entonces desde algunos círculos del poder no tradicionalmente indigenistas, se reivindica tímidamente la “modernidad”, tan detestada en la Constituyente pero que suena mejor ante la clase media y la cooperación internacional preocupada privadamente por los el radicalismo etnicista.
Esto último nos conduce a una segunda lectura del arcaísmo. La apelación al pasado sería es un refugio imaginario ante las esclusas casi infranqueables de acceder a los bienes de la modernidad, como repitiera más de una vez uno de los líderes indígenas más notorios, que anticipó de algún modo el advenimiento del actual Presidente del país. Esta lectura nos induce a sostener que el indigenismo del poder es contrario o por lo menos distinto a esta profunda aspiración no indigenista de los pueblos indígenas, que se revela observando los signos no necesariamente verbales de los interesados.
Del otro, esa reclamación entendible por la justicia -que es la contracara de la injusticia vivida- al ser pensada más como igualdad distributiva de tener lo que tienen los otros, puede ser el camino abierto- alentado por ausencia de frenos jurídicos- a los atropellos ya puestos en marcha en nombre de la reivindicación de lo que “siempre fue nuestro”, que termina produciendo injusticia en los otros. Este es el espíritu de lo “plurinacional” que en nombre de la inclusión de los siempre excluidos, produce la exclusión de los que estaban incluídos.
La democracia de la calle.
El segundo componente de la tríada ideológica masista, es la democracia, calificativo al que suelen apelar aunque nunca se llamen demócratas, como si el hecho de hacerlo les produjera incomodidad, y probablemente tienen razón tanto porque lo son dudosamente, para decir lo menos, como porque la democracia para ellos, no es una cuestión de principios sino sólo de uso.
Con respecto a la democracia, las críticas, que nunca le faltaron, pueden provenir de dos extremos. Pueden ser críticas a la democracia desde la democracia, que a esta le permiten avanzar pero preservando sus principios de base. Pero también hay críticas a la democracia desde fuera de la democracia, que nunca faltaron. Estas críticas son normalmente promovidas por quines tienen una idea no democrática del poder, que compagina bien con la exaltación de la soberanía del pueblo. La cúpula del MAS se inscribe en esta segunda crítica con la cual comparten otros sectores políticos del país que siempre confundieron con referencia a los años setenta, la lucha contra el autoritarismo militar con la lucha por la democracia.
De todos modos, está claro que cuando en el MAS se dice democracia lo primero que debe descartarse es que su sentido no tiene nada que ver el liberal-democrático[8], que lo desprecian porque suena a “neoliberal” como porque lo asocian íntimamente con “neocolonialismo occidental”. Este desprecio les hace ignorar o les impide ver que esta democracia existente desde 1982 no sólo legitimó su participación en la vida política del país, no sólo les permitió acceder a espacios de poder en los municipios y parlamento sino que bajo esas reglas “neoliberales” se hicieron gobierno el 2006, cuyo origen democrático fue reconocido por la generalidad de la población. También prefieren ignorar que lo que llaman “movimientos sociales” sólo podían constituirse y hacer legítimas sus demandas en democracia.
La explicación de esta ceguera se encuentra en el entramado ideológico masista en el que democracia tiene otro sentido, derivado de su idea de “pueblo”. El pueblo es declarado inherentemente democrático y es democrático todo lo que de él proviene..Si el pueblo es “uno”( “unidad del pueblo boliviano” es una de letanías de todo el tiempo), la democracia no puede ser sino de “uno”. Entonces la democracia sólo puede ser consensual, constitucionalizado en la NCPE como democracia comunitaria, propio de lo que Levi-Strauss llamó alguna vez “democracia primitiva”. En esta democracia de “consenso” no cabe la idea del conflicto, peor de su institucionalización. Una derivación pluralista de la democracia moderna es justamente la institucionalización del conflicto que proviene del reconocimiento de la diversidad estructural de la sociedad. Diríamos que en esta democracia descalificada como “occidental” la normalidad es el conflicto, y por tanto, la garantía del disenso, que no es compatible con la idea de que las “mayorías y minorías” son un producto importado, y que cuando al fin reine la igualdad en el país esas divisiones desaparecerán para dar paso al consenso. Por tanto al no ser estas diferenciaciones resultado, por así decir, naturales de la diversidad de opciones y intereses, entonces se comprende que esas minorías políticas no sean protegidas.
Pero como esta concepción de democracia consensual choca con la realidad de las sociedades actuales complejas que por imposibilidad de hecho no funcionan por consenso, entonces el equivalente de consenso su termina siendo la democracia de mayoría, o mejor de las mayorías cuanto más grandes sean más aparecen de consenso, y menos las minorías cuentan, y más es no-pueblo, conformado sólo por familias “oligárquicas”, como suele repetirse, que es como si no existiera. Así vistas las cosas, la concertación pierde su sentido, pues no habría con quien concertar. Esta democracia del “pueblo” convierte al “pueblo” en soberano que por ser tal no está sujeto a nada y está por encima de todo. Pero como este “pueblo” no existe sino cuando se expresa( y en democracia sólo lo hace cuando vota). En la nueva democracia cada acto de movilización aparece como un acto de soberanía popular, del que se apropia cada cual( “si este no es el pueblo, el pueblo donde está”), que es el desarrollo patológico de la nueva democracia.
En esta idea de democracia “alternativa” las elecciones pierden su sentido original de “elección” entre opciones distintas, y para asumir la condición de consulta plebiscitaria. Esto es, en esta visión de democracia la función primaria de las elecciones no es elegir sino dar más poder a los que están ya en el poder, y cuanto más plebisciten más les asegurará el poder. Por ello se explica los afanes de manejar los registros, o de inducir el voto comunitario para que el resultado abultado ratifique en su convicción de que son el pueblo personificado en una cúpula organizada verticalmente..
Este sentido comunitario y plebiscitario y “participacionista” de la democracia, no es ciertamente compatible con el Estado de derecho. En la democracia del Estado de derecho se asume la soberanía del pueblo como fuente de legitimación, pero no absolutiza esa soberanía porque la contiene en normas que definen cómo ella se expresa y señala como un límite infranqueable el respeto de los derechos universalmente reconocidos. No sólo la participación no define por sí misma a la democracia( los cabildos o asambleas ahora constitucionalizados suelen aprobar con participación y por consenso sanciones corporales violatorios de derechos fundamentales), sino que en los hechos al ser objeto de manipulación por otras minorías reintroduce nuevas oligarquías de otro origen social, como para confirmar lo que se sabe desde hace mucho tiempo, que la democracia sin frenos puede matar a la democracia.
En esta idea de la democracia “populista” muy difundida en el país, no hay lugar para el imperio de la ley. Para decirlo en términos más conocidos, esta democracia sería el gobierno de los hombres sin o contra el gobierno de las leyes. Es decir, las leyes mismas dejan de ser un principio de acción —principio de legalidad— y se convierten en instrumento del poder a usarse o invocarse según esté de acuerdo a los intereses de poder predominantes en cada momento.
La revolución contra el Estado de derecho.
“Cambio” completa el trípode matricial del discurso masista. El país ha sido inundado con “Bolivia cambia” y con “revolución democrática y cultural”. Sin lugar a dudas “cambio” es lo que el país mayoritariamente ha apoyado, desde sus sectores más vulnerables y pobres hasta los empresariales, pasando por la clase media. La crisis del país era tan profunda y de tal magnitud que la necesidad del cambio era el sentimiento más compartido. Pero como se sabe, “cambio” es una expresión polivalente, que quiere decir muchas cosas y es en sus diversos sentidos que se han expresado los apoyos que ha suscitado. El cambio para los empresarios no era el mismo que para los sectores indígenas.
Para el MAS “cambio” es “revolución democrática y cultural”. Esta fórmula fue acuñada en el gobierno y no se encuentra en los documentos fundamentales del MAS cuando estaba en la oposición. Fue verosímilmente importada por gente de la clase media intelectual que se adhirió al MAS durante la campaña electoral de 2005.
“Revolución en democracia” por lo menos tiene dos sentidos. Uno como fin y otro como medio. Como fin es el coronamiento de una cierta idea global de sociedad nueva, “plurinacional”, “comunitaria”, que por sus acentos cosmológicos de tiempo circular “originario” en oposición al tiempo lineal moderno, sería también una suerte de retorno a los “tiempos inmemoriales” donde “jamás” se conoció el racismo, como dice con simpleza el preámbulo constitucional. Este cambio en su “profundidad histórica” es pensada como de época, de civilización, de un salto desde la historia pervertida por 500 años de colonialismo a la “nueva” historia. En este sentido recuperan el sentido original de revolución, que no es el que tiene en la actualidad. Ante esta dimensión del cambio, tan propia de los milenarismos religiosos, el hacer tabla rasa del presente es menos que la vida de cada cual con relación a los tiempos geológicos del universo.
En su dimensión más humana el cambio es el cambio del poder, y no sólo de poder, condición sin la cual los cambios mismos no tendrían lugar. Es la “nueva hegemonía”, que tantos analistas convocaban como salida a la “crisis de hegemonía”.
Como medio puede ser un “proceso” y medio de acción. Como proceso “revolución” es el “proceso de cambio” profundo, cuya fase actual es el desmontaje de las instituciones del “ancien régime”(incluyendo aquellas que hicieron posible que fueran gobierno), y que se extiende en el tiempo largo (“hemos venido para quedarnos”), del que aseguran necesitar para el advenimiento de la nueva sociedad. Como medio de acción está fuertemente asociada a una de las características modernas de la “revolución” y del imaginario nacional( la revolución de 1952), que es la del uso de la fuerza, muy cerca de la violencia (“a las buenas o a las malas”).
El otro componente de la fórmula es “democracia”, que parece aludir a la forma cómo se piensa la realización de ese proceso. De un lado unir “revolución” y “democracia” es una contradicción en los términos. En el pasado se decía, por parte de los que la apoyaban, que la “revolución” es el acto más antidemocrático que puede concebirse, porque implica echar abajo todo, incluyendo todo el ordenamiento jurídico, para construir en su lugar una sociedad nueva. La formula “revolución democrática” no es nueva y allí donde se la usó se hizo la “revolución” en el sentido moderno, por medios que acabaron con la “democracia liberal-burguesa”, pero lo que emergió fue un régimen político no democrático o antidemocrático.
También puede pensarse que “democracia” es un guiño a los que tiene una idea de democracia- sobre todo la clase media- conforme en sus principios con la democracia institucionalizada en el país desde hace tres décadas y ha hecho posible que Evo Morales gane las elecciones de diciembre de 2005. Estos guiños son calculados y tienen el propósito, en este caso, de que la “revolución democrática” pueda hacerse pacíficamente, lo que significa que los “otros” grupos minoritarios, no siendo el pueblo consientan al “pueblo” a hacer su “revolución” sin violencia. Esto es lo que se pretendió con la Asamblea Constituyente . En este marco deben entenderse las señales de “diálogo” y de apertura —normalmente en situaciones críticas para el gobierno— o calculada en términos de opinión publica que siempre favoreció estas políticas, como las que se ofrecieron y fracasaron con los prefectos de la “media luna” para “concertar” las autonomías. Teniendo en cuenta todo lo que llevamos dicho, ciertamente “concertar” nada tiene que ver con la convicción democrática de la necesidad de producir acuerdos mediante procesos deliberativos y argumentativos. Por ello es que las aperturas al “diálogo” son acompañadas de amenazas. El “sí o sí”, como se escuchó repetir por ejemplo en la aprobación de la ley electoral transitoria, quiere decir “de cualquier manera”, “a como dé lugar”, es decir, que si no es voluntario será impuesto.
Por tanto, la “revolución democrática” no significa en ningún caso cambios en democracia, realizables en los límites en los que la democracia permite, o mejor controlados por las reglas de la democracia. En realidad el MAS nunca tomó en serio la tarea de pensar cómo podrían impulsarse los cambios profundos que el país necesita sin violentar a la democracia como sistema de garantías. En lugar de ello inventaron esa fórmula, o la recuperaron del viejo arsenal de las derrumbadas “democracias populares”, de la que lo que les importa en el primer término, mientras que el segundo sólo sirve para fines de legitimación. O dicho los mismos de otra manera, la “revolución en democracia” es más “revolución”, si así puede llamarse a los trastornos nacionales, que democracia. O vistas las cosas desde el Estado de derecho, es la revolución contra la democracia.
La lógica del poder “total”[9].
Todo este andamiaje de representaciones y percepciones alrededor de las tres claves, está a su vez sobre connotada por lo que podríamos llamar la fuente de sentido que ordena y hace inteligible todo el discurso, que es una cierta idea del poder y de la política. que las sostiene y refuerza. No es por ello fortuito que se haya forjado la fórmula de “poder popular”, que es lo mismo que convertir a un actor en poder, o al revés, disolver el poder en el pueblo. Como se sabe, ambas alternativas no son admisibles democráticamente, no son posibles en la práctica.
Ya nos referimos a qué es lo que se quiere decir con “pueblo” en singular en el discurso masista. Se hace claro que su sentido no está en “pueblo” mismo, sino en los contextos semánticos dentro de los cuales es usada esta expresión sobreabundante. Diríamos que el filtro que conduce de sus distintas connotaciones a su núcleo denotativo es el “poder”. Pueblo en sus variantes distintas son representaciones mediadas por el poder, o producidas por el poder, o con vistas al poder. El MAS existe para el poder y por el poder, como cualquier grupo político, sólo que en este caso el poder adquiere una dimensión envolvente, que no la tiene cuando se trata de grupos políticos de clara filiación democrática, o mejor, prolonga de manera más absorbente que lo que se encuentra en la cultura política nacional compartida.
El poder es el núcleo ordenador o el código profundo de la abundancia retórica “populista” que puede seguirse a diario y que sólo adquiere su propio sentido a partir de este presupuesto que lo contamina todo. Desde este punto de vista puede decirse que el conflicto entre un pasado colonial que sobrevive y un presente que insurge, también lo piensan como un conflicto abierto por el poder.
La representación que se hace el MAS de la sociedad es a la vez la del poder de o en esa sociedad, ante la cual debe justificarse. Ahora bien, cuando se dice poder, como se sabe se dice igualmente ideologías, configuraciones o matrices ideológicas a partir de las cuales son posibles discursos distintos, pero compartiendo una misma gramática, todos orientados a otorgarle al poder lo que necesita para perdurar, que es su propia legitimidad, es decir, su aceptación social.
La referencia sobreentendida pero también textual a “poder” es muy marcada en el discurso masista, pero sobre todo en sus círculos dirigentes e intelectuales. Diríamos más bien que es una omnipresencia sobreentendida; es decir que todo lo piensan en términos de poder y por ello mismo puede decirse que cuanto más se piensa y actúa en términos de poder, menos se piensa y actúa en términos de Estado. En ello prolongan y amplifican una profunda tradición no pluralista dominante en la cultura política boliviana, que no sólo absorbe a la política en el ámbito del poder, sino que piensa el poder en singular, y diríamos que en mayúscula, deificado, sustancializado, hipostasiado. No es simplemente el poder, sino el poder del poder pensado como el súmmum del poder que otorga la capacidad de remodelar una sociedad. La realización de la nueva Constitución Política del Estado no es factible sino con este poder. Es el poder que todo lo puede.
El poder es lo que se tiene. Se quiere el poder para tenerlo. “Tenemos el gobierno”, ahora se trata de “tener” el poder; lo han reiterado con sorprendente franqueza y desprovistos de atenuantes. Tener es poseerlo. Y su posesión es su uso. El uso es el mando. Quien tiene el poder lo usa y manda. El poder es mando y la contrapartida del mando es la obediencia. Aquí estamos lejos del poder como autoridad, que implica respeto y no temor, reglas y no arbitrariedad, y que no tiene lugar en lo que puede llamarse el corazón de la lógica pura del poder, que quiere decir que el poder es más poder cuanto más poder es. Un poder así no deja espacio para el no-poder, no sólo porque todo lo piensa como poder sino que es difícilmente tolerante con lo que no puede controlar. Por ello se explica su incomodidad contra todo ejercicio libre del pensamiento y su descalificación de toda crítica que lo cuestiona, denunciándola como “mentiras”, “calumnias”, “conspiraciones”. Entre unos y otros no habría nada que los aproxime, sino sólo trincheras que los separan. Este poder produce sus propias paranoias.
A su vez el mandar es ejercido como un “derecho”. Se tiene el derecho de mandar. Pero este derecho no proviene del Derecho, de la ley, sino del hecho de que el pueblo otorgaría ese derecho. La fuente de ese derecho es el pueblo, que es el soberano absoluto —como se pensó que debía ser la Asamblea Constituyente con poderes “ilimitados”—, y que como tal decide por sí mismo quién tiene ese derecho. Una de las formas de decisión es el voto, no necesariamente ajustado a las formas liberales, pero también puede decidir de manera cotidiana mediante otras formas de “democracia participativa”, que no son necesariamente de derecho, como es el caso de los cabildos, asambleas, que ahora tienen reconocimiento constitucional. Es el poder del poder que puede violar su propia legalidad. Diríamos que la fuente última de ese derecho es la fuerza de la “multitud”, de los más. Por ello es que este poder sólo puede vivir por referencia a la multitud. Sólo que cuando esa multitud no es realmente existente, se la hace existir en potencia, se convierte en acto por intermedio de los que hablan en su nombre, la suplantan y la imponen como acto de poder, pero que como de todos modos necesita de validación, la multitud irrumpe en la calle en otra operación de poder[10].
Esta idea de pensar el poder como el derecho al ejercicio del poder y de la fuerza, es todo lo contrario al Estado de derecho, en el que es la ley la fuente del poder, y por tanto su propio límite. Es el poder desnudo cuyo límite es él mismo. El límite del poder es el poder mismo, que es el límite de hasta donde puede llegar con sus propios medios, o el límite de otro poder, que se pone como el límite externo.
En realidad los dos límites se han dado en la experiencia del ejercicio de este poder puro. Recordemos que luego del referéndum revocatorio de agosto, en el que el gobierno aseguró haber sido ratificado con el 67 por ciento de la votación nacional, el sentimiento que embargó a no pocos dirigentes es que no sólo eran poder, sino que eran todopoderosos, que por tanto, los límites de su poder los ponían ellos mismos. De otro lado, el límite externo ha sido el poder fáctico de la “media luna”, o el poder del oriente, particularmente de Santa Cruz, que es otro poder parecido en su funcionamiento pero con fines distintos, y que en no pocas ocasiones en su fuerza ha acosado al poder central.
En esta visión se explica que la ley deje de ser un principio y sea parte reemplazable y transable, por decisión de la “raison de pouvoir”, que no es exactamente la “raison d’Etat”. En este sentido también puede decirse que tienen poder para construir más poder y no construir Estado, que es la primera asignatura pendiente de la historia nacional.
Igualmente se explica la idea de que la ley no sea en ningún sentido expresión de la voluntad contractual. Al contrario, si el poder lo define todo, también define el poder. La ley es el poder y es la ley del poder, o la que impone el poder. Por tanto, no cabe pensar la ley como regla constitutiva, regulador básico de la relaciones sociales, obligatoria para todos y neutral con respecto a los intereses en juego, lo que ciertamente no quiere decir que toda ley tenga este carácter. Sólo queremos explicitar que partiendo de la idea de que el poder es siempre de dominación, la consecuencia con respecto a la ley es que ésta no es nada más que una mera relación de poder. Así la ley deja de ser fuente del poder, para convertirse en producto del poder, que decide por sí mismo que es legal y que no lo es, asumiendo funciones que en democracia pertenecen a otro poder distinto del político. Esta mezcla de jurisdicciones conduce a la vez la mezclar órganos, uno de los cuales pretende controlar al otro. Vistas así las cosas, está excluida toda posibilidad de que la ley también pudiera ser la expresión concertada de partes, beneficiosa para ambas, como resultado de un pacto libremente consentido. Por ello mismo el derecho termina siendo la voluntad del más fuerte, que dicta lo que quiere y lo hace obligatorio en forma de leyes. En esta concepción el desprecio por el Derecho es un principio compartido, lo mismo que el rechazo de que sea posible la imparcialidad de los operadores de justicia.[11]
Entonces estamos, pues, frente a una idea de poder primario, que no se comparte pero que se conquista. Es la concepción monista del poder, frente a la concepción pluralista del poder. O dicho de otra manera, es el poder confundido con estructura de dominación. Es el poder que lo mira y quiere mirarlo todo de un solo lado, y desarrolla con el tiempo una suerte de estrabismo político como una segunda naturaleza.
Subjetivamente este poder produce en los que tienen el poder el sentimiento de ser poder. Los que empiezan teniendo el poder, poco a poco se apoderan de él, lo ejercen y en su ejercicio descubren que el poder da poder y produce realidades. Se pasa del estar en el poder al tener poder, y del tener a ser poder. Ser poder es crecer en poder, hasta sentirse poderosos, y dar el salto hasta sus confines, que es sentirse todopoderosos, que todo lo pueden. Ya es el poder con atributos casi divinos, pero que en la escala humana es la insensatez convertida en desatino hasta aritmético, como fue la idea sostenida en la Asamblea Constituyente de que “mayoría absoluta” es más que “dos tercios”.
Los que nunca pensaron que eran poder, aunque sí lo eran de manera fáctica, ahora sienten que son porque pueden mandar y ser obedecidos, o por lo menos reclamar obediencia. El poder atrae, fascina, y su ejercicio repetido transfigura hasta sentirse distinto de lo que se era. Es como si en el poder la incompletitud de la condición humana encontrara su completitud. Lo que no pudieron llegar a ser, ahora lo consiguen por mediación del poder. No es el poder el que corrompe, como se repite, sino que uno se corrompe en el poder, es el poder que pone a prueba las debilidades. El poder revela todas las flaquezas humanas. Esto puede explicar que los que se construyeron sin mucho esfuerzo una imagen de incorruptibilidad desde la oposición, hubieran cedido a las tentaciones tan fácilmente cuanto menos blindados estaban. Frente a los que tienen el poder se sitúan los que le deben reverencia, a veces hasta la humillación, porque sienten que sin ellos estarían peor de lo que están. O mejor, sienten también que son poder porque siempre encontrarán hombres más abajo, a los cuales puedan mandar, y que los cure de tanta humillación real o imaginaria sufrida. En el peor de los casos, no incompatible con lo anterior, es la oportunidad no diferible de hacerse un lugar en la vida. Por esta vía no se está lejos del poder como obsesión, del poder como adicción.
Este componente no material del poder es una dimensión que debe tomarse en cuenta para explicar el comportamiento de quienes están ahora subsumidos en el poder, pero también el comportamiento de los que nunca se sintieron poder y ahora creen que lo son. En un sentido, sobre todo para los primeros, es el tránsito entre el poder como medio de acción al poder que se tiene como fin en sí mismo. Pero esta misma realidad puede conducir a una suerte de pragmatismo por el cual se avengan a acuerdos pensados como recursos para conservar lo que se tiene.
Este poder no podría ser más poder sin una marca ideológica de poder. El sello ideológico del poder es uno de los componentes que más llama la atención y que constituye la particularidad de esta izquierda “populista”, con respecto a sus homólogos en América Latina. Esta ideología es la auto atribución con la que el poder define su propia identidad, se representa su propia representación en nombre de la cual actúa y se diferencia de los demás. El nuevo poder se autodenomina “plurinacional”, que es un recurso lingüístico para decir que representan a los “indígenas-originarios”, elevados a la condición de nuevo sujeto histórico, del cual el poder sería su agente. Diríamos que la polisemia de “pueblo” termina siendo “pueblos indígenas y originarios”, que condensaría todos los demás sentidos. Son pobres, constituyen el contrapeso étnico de los “cambas” y además son de “izquierda”, porque están con el “cambio” y la “revolución”. En este último sentido “pueblos originarios” reemplaza a otros sujetos históricos de la vieja izquierda. El “clasismo” del pasado es el “etnicismo” del presente. Este desplazamiento de eje es a la vez de cambio de agente, sólo que en este caso, como en el anterior, la concepción premoderna de sociedad que subyace confundiendo lo social y lo político, conduce a la absorción de lo social por lo político y por el poder.
Si por un lado “plurinacional” no es una expresión que englobe a toda la población boliviana, sino sólo a las “naciones originarias”, tampoco es pensado horizontalmente, sino asimétricamente, como conviene desde el poder. De los “pluris” originarios, los que cuentan son su núcleo fuerte aymara, alrededor del cual girarían los pueblos indígenas del oriente, muy minoritarios, más útiles simbólicamente que en términos de poder real. Este tratamiento diferencial pudo constatarse con consternación por los representantes de estos pueblos indígenas cuando el poder negociaba la distribución de las circunscripciones especiales.
Lo importante de todo es que esta autoidentificación etnicista ahora sea la nueva identidad del Estado “plurinacional”[12], y de la organización y funcionamiento de sus principales estructuras, incorporadas en la nueva Constitución Política del Estado. Una de las iniciales consecuencias de este revuelo es la eliminación de Bolivia de su condición de ser “república”, otra expresión detestada por el nuevo poder y confundida con “colonialista”. La ideología del MAS es ahora ideología institucional del poder. Esta extensión institucional etnicista hace de Bolivia un laboratorio político , que fascina a no pocos en el mundo, que creen haber encontrado en las profundidades de los Andes lo que no pueden hacer en sus países menos gelatinosos.
Esta cualidad étnica identitaria del Estado sirve también como fuente de legitimación del nuevo Estado, que como todo Estado necesita legitimarse para ser aceptado como poder, sin necesidad de apelar a la fuerza. Como dice el texto constitucional, la “diversidad cultural es la base esencial” del Estado, cuya primera obligación es “consolidar” esa diversidad portadora de principios ético-morales”, y de valores como de unidad, inclusión, dignidad, solidaridad, armonía, de los cuales ciertamente el más relevante es el de justicia, o de justicia social, que ha inspirado desde “tiempos inmemoriales” los movimientos colectivos de los de abajo. En un país como Bolivia, con altos índices de pobreza, y e inadmisibles desigualdades, la evocación a la justicia social es uno de los vectores del discurso político nacional. Es en nombre de la justicia social que el nuevo poder se otorga todas las licencias para actuar, incluyendo la de violar la ley, justificada por la necesidad de la causa. Por ello es que un acto de apropiación indebida de recursos públicos puede pasar como justicia reparadora. El poder arbitrario encuentra en la apelación a la justicia su propia absolución. Esta es la moral del nuevo poder. Esto tampoco es nuevo en Bolivia, lo que es nuevo es la escala. Es también la razón por la cual mucha gente es indulgente con el nuevo poder, como si Bolivia estuviera condenada a tener que escoger entre justicia social o democracia, y no pudiera apostar para conjugar ambas, que es lo que debió hacerse a partir de 1982, cuando empezó a funcionar la democracia institucional pero sin que los que se beneficiaron más de ella pensaran en serio en la justicia social. En este sentido puede decirse que el MAS en la historia del país es la mayor apuesta por la justicia social, pero es a la vez es el mayor experimento de desmontaje de las instituciones del Estado de Derecho. Esta dicotomía ha dividido al país. De todos modos este no es el único saldo. La fuerza social de la apuesta es tan grande que ya no será posible hacer política ignorando a las mayorías que siempre existieron en el país pero no existieron para todos.
Ahora bien, para la cúpula del MAS no se puede pensar el poder fuera de la política o la política sin el poder. Ambos se implican. .Por ello mismos les resulta impensable un espacio público, distinto del poder, como se supone existe en la organización democrática del poder. De algún modo en esta visión los dos términos son intercambiables: el poder es política y la política es poder. Se hace política para el poder, y así como se tiene el poder, se define la política.
Desde este punto de vista, así como se conquista el poder, la política se invade como espacio donde se trabaja o se prepara esa conquista. O mejor, es la política concebida como pura relación de fuerzas, de inconfundible paternidad gramsciana, que tratándose de una “revolución” sólo pueden ser antagónicas. Si es así, entonces lo que cuenta en la política es la fuerza, que no es lo mismo que violencia, pero que puede rematar en violencia como su inherente virtualidad. Esta idea de política se opone a la otra idea de política democrática como espacio de concertación y de agregación de la diversidad de intereses, de la que ciertamente no está ausente la relación de poder pero que no es únicamente eso. A esta posibilidad se opone el principio de que lo que se enfrenta en el país es la contradicción-confrontación entre los intereses de las minorías “neocoloniales” y los intereses del “pueblo”, que serían los dos tercios del 67 por ciento del referéndum revocatorio.
Si la política es pura relación de fuerza, esto quiere decir que el límite de una fuerza es otra fuerza, al modo como en su tiempo decía Montesquieu que sólo el poder limita al poder. Pensadas así las cosas, casi no hay mucho lugar para una política democrática de concertación, de acuerdos sustantivos o pactos constitutivos, que requieren un espíritu disponible para construir esos acuerdos por convicción y no solamente por razón de fuerza. En democracia la concertación es una virtud, pero según la concepción masista concertar es develar una debilidad, y si se ha hecho necesaria es porque la correlación de fuerzas no permitió otro juego, pero que cambiadas las relaciones de fuerza los términos del acuerdo también tendrán otro sentido, como fue el caso de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Es la táctica conocida de un paso atrás para dar dos adelante. Y para ello vale la política entendida como maniobra, en la que suelen encontrar delectación los que se piensan a sí mismos como eximios estrategas. Más aún si estos juegos maquiavélicos se justifican con los altos fines morales que se proclaman, lo que quiere decir a su vez que existe una moral propia que santifica los excesos. Es la moral del poder.
Entonces, si la política es poder y el poder lo es todo, entonces la política lo es todo, lo invade todo, y todo se interpreta en términos de política pura. Todo se hace desde la política y el poder, y todo se orienta hacia ellos. Esto es distinto a pensar la política como un nivel central de la sociedad, que es compatible con la idea de que las otras esferas tienen campos de acción distintos y autónomos. Uno de los indicadores más visibles de esta sobre politización de la sociedad es lo que aparece como la confusión entre lo político y lo social (el “MAS es el instrumento de los movimientos sociales”), que es más bien absorción del segundo por el primero, y que se ejemplifica por la conversión de los llamados movimientos sociales en instrumentos del poder, con lo que dejan de ser movimientos sociales que sólo pueden ser tales si mantienen su autonomía respecto del poder.
De ello puede inferirse lo que podría querer decir “poder popular”, que no es poder del pueblo, por una imposibilidad de hecho. Es el poder que usa el apoyo del “pueblo” con fines de legitimación y de movilización, y que puede convertirse en el poder contra el pueblo real en su diversidad, cuyos componentes son afectado por lo que se hace en su nombre. El poder del pueblo sólo es efectivo cuando vota; o es el poder de la calle, que siempre es el de los que la toman y se piensan que son el pueblo, es decir, incurriendo en usurpación.
Finalmente toda esta matriz que todo lo piensa desde y para el poder, tiene su correlato en carácter del discurso, que no es sólo discurso de poder, sino que es inherentemente de combate, de conflicto, de confrontación que no pocas veces adquiere los acentos de discurso de guerra.
El MAS representa en la historia nacional la única aspiración exitosa al poder de estas dimensiones, aunque aún falta camino por recorrer. Lo reiteraron para quines todavía seguían pensando la político es los términos habituales, que si bien “tienen el gobierno”, necesitan del “poder”, sin el cual ciertamente no sería viable toda la propuesta de nueva sociedad y de nueva historia. Si el MAS ganó las elecciones es para tener poder y no para gobernar. Entonces la crítica que se les ha hecho a menudo de que no hace gestión pública pierde grandemente su pertinencia. Hacer gestión es poner en marcha lo existente, lo que no es congruente si se cree que el fin es hacer la “revolución”. Por ello mismo se optimizó la eficacia política en desmedro de la eficiencia administrativa. Harán gestión cuando el nuevo poder constitucionalizado esté en su lugar. La nueva escuela de administración pública serviré para estos fines, formando a una nueva élite funcionaria con espíritu “anticolonialista”, que será a su vez parte de la gigantesca tarea de revolucionar los espíritus en la prometida revolución educativa.
En suma, y retomando lo que se afirmó antes respecto a lo que se llama intereses y que según muchos todo parece ser juego de intereses, nuestra propia visión de la realidad nos conduce a afirmar que los intereses no existen por sí mismos, sino que ellos mismos están sujetos al valor que les asignan los distintos agentes, y por tanto, a cómo esos intereses son percibidos, o no son percibidos en una suerte de falsa conciencia, expresión clásicamente conocida. En los marcos analíticos que usamos, podríamos decir que los intereses suponen conciencia de esos intereses y que esta conciencia a su vez depende de los filtros del poder. O si se quiere, de la variedad infinita de lo que pueden ser intereses. En el caso que exponemos, existen unos intereses que podemos llamar intereses del poder, que a su vez están estrechamente mediados por la idea de poder que se sustenta, y por lo que se espera del poder como resultado de su acción. Es decir, que tampoco en este caso son puros intereses de poder, sino de lo que se consideran principios valorativos que justifican un cierto uso del poder. En el MAS ambos aparecen entremezclados: están los intereses de los que habiendo llegado al poder ya no están muy dispuestos a abandonarlo por los beneficios que les procura; pero están también los otros para los que cuenta la dimensión moral de justicia histórica o de valores irreductibles que hacen de fundamento para no desear abandonarlo. Pero para ambos el poder es instrumento y en ello están de acuerdo. Esta idea instrumental del poder —que oculta su necesidad estructural en el funcionamiento de la sociedad— induce a un uso instrumental de todo lo demás.
Ahora bien, como es fácilmente deducible, en todo lo que llevamos expuesto pueden reconocerse muchas claves de la política nacional, y en ello el MAS es la continuación no el cambio de los parámetros políticos tradicionales. Con la diferencia de que en el MAS ese pasado ha sido llevado a su término, lo que quiere decir que ha franqueado un umbral más allá del cual no pocos no se reconocerán en esa proyección amplificada hasta hacerse irreconocible, como todo lo que se estira más allá de su propio límite y se quiebra, que es el poder “total”, que sólo puede pretender serlo autodestruyéndose. Es como si en mucha gente del MAS se hubiera sedimentado lo que hay más de autoritario en los espesores de la historia nacional, más la experiencia autoritaria y colectiva de la que fueron víctimas durante tanto tiempo, de la que nutrieron las ONG “progresistas”, antineoliberales y tercermundistas, y las élites librescas contestatarias tanto más impulsadas a la búsqueda de su secreto objeto del deseo cuanto más lo denegaban.
Por tanto, que en el MAS no exista conciencia normativa o del valor fundante de la regla en el funcionamiento de la sociedad y del poder, es algo que forma parte de una conciencia colectiva muy difundida en el país. Lo que es nuevo es el poder no sólo para no cumplir con la regla, sino para imponer una regla contra otra, una y otra vez, como para probar a todo el mundo que la fuente de la regla es el poder que todo lo puede, inclusive declarar que está por encima de toda regla que el mismo poder haya producido. Lo nuevo es el desprecio por la ley convertida en instrumento de poder.
Todo lo expuesto hasta aquí sobre las nuevas claves del poder y la política, cuyos desarrollos institucionales están inscritos en la NCPE, aunque en los hechos ya se conocen sus primeras realizaciones, tiene que ser motivo de profunda inquietud para quienes adhieren a la democracia “occidental”, pues cuanto más avance la nueva democracia “consensual”, participativa. Comunitaria, menos quedará de la democracia como régimen de derechos y garantías internacionalmente aceptados. Peor aún si este desmontaje de las instituciones del Estado de derecho, para dar paso a la nueva configuración del poder político y del poder “total” en la sociedad, goza del apoyo mayoritario de la población, invulnerable a los argumentos críticos sobre lo que dice y hace el gobierno del MAS[13].
Quizá a modo de conclusión podría afirmarse que todo lo que llevamos expuesto ilumina la imposibilidad “epistemológica”, como solía decirse en las épocas del althusserianismo triunfante, en los dirigentes del MAS de pensar democráticamente la relación entre el poder y el derecho. En democracia el poder y el derecho se implican, mientras que en los regímenes autoritarios marchan separados y se oponen. No hay duda desde este punto de vista que en Bolivia es lo segundo que ahora tiene lugar , como puede verificarse no sólo por la lectura de la NCPE- y cuya primera versión enteramente masista, antes del retoque “pactado”, no hacía referencia ni siquiera verbal el Estado de derecho- sino por lo que ocurre cotidianamente con los derechos fundamentales sin garantías en su ejercicio por ausencia del Tribunal Constitucional paralizado y sin miembros, que fueron obligados a renunciar por juicios repetidos desde el parlamento controlado por el poder ejecutivo.
La oposición y sus percepciones reactivas.
Si bien en el MAS su mosaico interno no ha conducido a su estallido, tanto porque han compartido una matriz ideológica de percepción y de acción, como porque el poder del poder de algún modo los ha cohesionado, no es esto lo que ocurrió con la oposición. Por un lado esta oposición no ha podido vencer su diversidad, que fue más bien una dispersión. Su fuerza cohesionadora fue sobre todo externa: es el gobierno la que le dio alguna identidad compartida, al ser tratada como oposición. Dejada a su propia dinámica sólo existía en la fragmentación. Su actuación en la Asamblea Constituyente fue la demostración de esta debilidad inherente y de la forma de cohesión dependiente de factores externos.
Con todo, esta dispersión se agrupó en dos bloques: el político propiamente tal, conformado por los partidos o grupos políticos asociados o comprometidos con la política tradicional, que había sido rechazada contundentemente en las elecciones de diciembre de 2005; y el social-cívico —que es el de los comités cívicos apoyados por las autoridades prefecturales de la “media luna”—, y que a pesar de su filiación social cumplió roles políticos.
En el marco de una situación muy crítica para los partidos, en la que éstos no cuentan en las decisiones políticas más importantes, los de oposición además cargan la pesada herencia de un pasado reciente del que disfrutaron. Su situación los ha puesto en una zona zombi, más ocupados en sobrevivir ante los ataques del nuevo poder y ante la indiferencia sino el desprecio de la opinión pública, que en explicarse cómo es que han podido pasar del centro de la política, del que se habían apropiado, al patio trasero de lo desechable.
Esta situación les impide abrir una nueva perspectiva sobre la base de una propuesta alternativa a la dominante del MAS. Por tanto, podríamos decir que su matriz discursiva sólo puede ser la denuncia reiterativa y reactiva de los actos del gobierno, en nombre de una democracia a la que ellos contribuyeron a descalificar en sus realizaciones institucionales. Su debilidad fue tanto mayor que no sólo se quedaron sin discurso, sino que en la oposición tuvieron que hacer suyo el discurso de la autonomía, que les era ajeno. Como en la Asamblea Constituyente su fuerza fue sobre todo la fuerza de los comités cívicos, sin los cuales la batalla por los dos tercios hubiera estado perdida de antemano. Su fuerza propia estuvo en el Congreso Nacional, pero usada de manera errática.
Los comités cívicos por su parte —organizados en el Consejo Nacional por la Democracia (CONALDE)—, fueron inducidos por la lógica de la situación a desempeñar cada vez más roles políticos y de poder fáctico, ocupando el vacío de los partidos de oposición; convirtiendo en inevitable que las demandas por las autonomías sean la parte esencial de su agenda. Si algo define la identidad de estos comités cívicos es el discurso de la autonomía.
Este discurso de la autonomía había dejado de ser puramente discursivo y cupular, se convirtió en fuerza social-regional como nunca en la historia del país, y que como nunca hizo frente a un gobierno con fuertes acentos jacobino-centralistas. En el conflicto por el poder el discurso autonomista de base regional se convirtió en marca de diferenciación con el gobierno, condensando todo lo que hay de oposición al gobierno. Para estos sectores de la población el cambio en el país quería decir sobre todo la autonomía, y si oportunamente hubiera podido concertar con el gobierno sobre esta nueva redistribución del poder territorial, las impugnaciones al proyecto masista no hubieran tenido las gravitaciones que hoy tienen. De algún modo a esta imposibilidad contribuyeron el centralismo jacobino del gobierno y sus prejuicios ideológicos, que asociaba todo lo que provenía del oriente con la “oligarquía camba”, y que por ello se constituyó en su punto ciego con el cual llamó a votar en el referéndum del 2 de julio de 2006 contra las autonomías “separatistas”, y no pudo entender que el discurso de las autonomías también se había convertido en “fuerza de masas”. El reconocimiento tardío de que las autonomías no “habían sido separatistas” fue impuesto por la imposibilidad de hecho de asfixiarlas.
Si bien la autonomía reivindicada por las cuatro regiones del país, con sus respectivas modulaciones subregionales, implicaba un cambio en la forma de organización del Estado, no se la acompañó de un proyecto alternativo de poder de alcance nacional. Por ello mismo puede decirse que este discurso de la autonomía fue y es la fuerza del CONALDE, pero es a la vez su gran debilidad. Los hizo fuertes regionalmente pero a la vez les impidió proyectarse nacionalmente, porque su aspiración no fue el poder nacional sino el regional. Una suerte de “hinterland”, con sus barreras de protección, del que ciertamente buscaban beneficiarse muchos de los intereses empresariales, muchos de ellos en pánico por la retórica “revolucionaria” del gobierno. Quizá esta focalización sobre las autonomías se convirtió a su vez en el punto ciego de las regiones que les impidió percatarse que fuera de la fractura regional habían otras fracturas que estaban en juego en la crisis. La defensa de la democracia y de la legalidad por parte del CONALDE fue más bien una consecuencia de la imposibilidad de encontrar una vía de concertación con el gobierno sobre el régimen de las autonomías.
De todos modos hubo también con mucho un vínculo estrecho entre estas dos oposiciones, que fue su común reactividad frente al aluvión de decisiones gubernamentales; su carácter defensivo y un cierto sentimiento de culpabilidad por el pasado, que el MAS se encargaba de enrostrarle no sin cierta pertinencia (los resultados electorales de 2005 fueron interpretados como un rechazo contundente de ese pasado). Ante el nuevo paisaje ideológico operado por el MAS, desde gran parte de la oposición sólo existen ecos reactivos ante lo inesperado del giro político.
Lo que quiere decir que más que tener una idea elaborada de la crisis —que la habría cuestionado frontalmente por tener mucho que ver con ella— la oposición sólo tuvo vivencias de partidos que se hundían y de un mundo en el que se sentía muy cómoda, pero que se desvencijaba. Lo que quedaba eran los efectos cataclísmicos provocados desde el poder, que la dejaron turbada y sin poder articular una explicación aceptable, tanto menos posible que fue ciega ante lo que ya se anunciaba en el tiempo. No pudiendo defender su propio pasado tampoco podía entender el presente que se le escapaba, y se quedaba sin futuro en el que pudiese creer.
El cuadro de situación ayuda a comprender que en uno de los polos de la relación se sitúen el MAS y el gobierno, muy poderosos, y en el otro una oposición, principalmente política, que es casi nada, excepto por su potencial fuerza social dispersa, que igualmente vive la sensación de estar suspendida en el aire. Esta es la razón fundamental por la cual el análisis se focalizó principalmente en la matriz ideológica del MAS y del gobierno, que es lo realmente existente, y alrededor del cual sobrevive lo que aún queda en sus márgenes, con cierta voz que es más una queja que un desafío.
Es decir, la oposición en general sólo ha vivido reactivamente, lo que la inhabilitó para comprender las razones por las cuales sectores mayoritarios de la población apoyan al MAS, que ciertamente debe ser no por las razones por las cuales critica sostenidamente al gobierno. No ha podido hasta el presente vertebrar un discurso que asuma la justicia social en un proyecto distinto de país que sea creíble para los que son la base social del MAS y del gobierno, y aceptable por la otra parte de la población por su orientación democrática basada en el Estado de derecho.
EXCURSUS POR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
Es a la luz de esta gramática ideológica que son inteligibles las acciones más importantes del gobierno y del MAS, por lo menos desde enero de 2006. Pero sería un error pensar que el valor del discurso se circunscribía al círculo de dirigentes gubernamentales. En realidad su eficacia tuvo una fuerza de irradiación que alcanzó a los círculos de dirigentes sociales, con quienes hubo identidad de núcleo ideológico compartido. De otro modo no se entendería la afirmación de un gobierno con capacidad de movilización política y social, que recuerda las habidas en los años de la revolución de abril.
En estos marcos, haremos un ejercicio de puesta en marcha de los parámetros ideológicos clave presentados, tomando como escenario privilegiado a la Asamblea Constituyente, que como se sabe fue la apuesta política más importante del gobierno y fue el lugar donde lo político se entrecruzó con lo social-cultural. La segunda razón de esta opción metodológica es que en lugar de señalar ejemplos buscados, que pueden ser útiles pero que en su selectividad pueden servir para todos los fines, es preferible tomar una situación paradigmática donde sea posible mostrar en acción el conjunto de los parámetros de interpretación expuestos.
De todas maneras, una larga serie de hechos o de acontecimientos quedarían sin explicación aceptable, o no serían inteligibles, si no se partiera de estos códigos de interpretación y de acción. Sea que se trate de la casi inexistente gestión gubernamental, de conflictos y de la manera de enfrentarlos, de denuncias de presunta corrupción, de juicios a los miembros del Poder Judicial, o de sus relaciones con los medios, todos ellos tienen una lógica que encaja muy bien en los parámetros expuestos.
La constitucionalización no constitucional de la Constituyente.
Las fracturas históricas que hicieron crisis produjeron los resultados electorales contundentes de diciembre de 2005. Como se sabe el MAS obtuvo el 53,7 por ciento de los votos válidos, el porcentaje más alto desde mediados de los años sesenta.
Esta victoria electoral alteró profundamente la distribución del poder político en Bolivia, y cambió el sentido de la Asamblea Constituyente de la que el MAS hizo su apuesta política más importante.
Sin embargo, puede ser útil apuntar que la Asamblea Constituyente en su sentido nunca fue unívoca. Empezó siendo un sentimiento de descontento generalizado; luego fue una idea atractiva por su novedad institucional; y finalmente terminó convirtiéndose en una estrategia política y de poder. Desde el punto de vista de la población, particularmente de los de “abajo”, su valor simbólico consistió en que fue proyección de esperanzas e ilusiones colectivas no cubiertas por el Estado, los gobiernos y los partidos políticos. Se esperaba que la Asamblea Constituyente cubra ese vacío, “resolviendo” los problemas cotidianos. Estos diversos sentidos se entremezclarán en su proceso de constitución y de funcionamiento.
La Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente fue aprobada por el Congreso Nacional a principios de marzo de 2006. Entre varios de sus aspectos, no deja de ser interesante recordar cómo ella se constitucionalizó en un contexto que después sería habitual. Como se sabe la Constitución Política del Estado de 1967 no contemplaba la reforma total de la Constitución ni una Asamblea Constituyente como órgano competente. Presiones de calle de distinto orden impusieron su incorporación a la Constitución Política del Estado.
En la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional de 2002, sólo se había aprobado, entre otras reformas, la modificación del artículo cuarto de la Constitución Política del Estado en su inciso primero, que diría “el pueblo… gobierna mediante la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum constitucional…”. Pero el Congreso Nacional, el 2004, bajo las mismas presiones amplió la redacción del artículo y adicionó la Asamblea Constituyente; es decir, reformó la Constitución Política del Estado sin cumplir los procedimientos constitucionales previstos para el caso. De tal modo que la redacción del artículo cuarto diría que “el pueblo… gobierna… mediante la Asamblea Constituyente…”. Esta curiosa redacción que convertía a la Asamblea Constituyente en órgano de gobierno, más tarde servirá para declarar a la Asamblea Constituyente “gobierno absoluto”, como se pudo leer en la propuesta del MAS a la Comisión Redactora del reglamento de la Constituyente.
La ley de convocatoria estableció que la “única finalidad” de la Asamblea Constituyente era la “reforma total” de la Constitución Política del Estado, fijando un período de sesiones no menor de seis meses mi mayor a un año, a partir del día su instalación, y convocó a la elección de los constituyentes para el 2 de julio de 2006.
En esta ley pueden destacarse dos aspectos. De un lado, establecía que la nueva Constitución se apruebe por dos tercios de voto de los miembros presentes de la Asamblea Constituyente. Del otro, prescribía que la Asamblea Constituyente no “depende ni está sometida a los poderes constituidos” y se garantizaba que “no interferirá el trabajo de los poderes constituidos”. Estos dos aspectos se convertirán más tarde en fuente de un conflicto prolongado.
Lo interesante de esta ley es que fue la primera concertada y negociada entre la oposición y el gobierno. En realidad este último tenía necesidad de esta ley y creyó que podía aprovechar los altos índices de apoyo al Presidente para suponer que podría lograr más de los dos tercios e imponer sus decisiones. Para ello necesitaba dos tercios en el Congreso Nacional, que no los tenía. . A su vez la oposición, cuyos votos eran necesarios para aprobar esta ley, aprovechó esta necesidad para poner sus propias condiciones, asegurándose de algún modo de que los dos tercios exigidos para la Asamblea Constituyente no puedan lograrse sin ella. El júbilo nacional con el que esta aprobación fue saludada alimentó las esperanzas de la población en que la Asamblea Constituyente pudiera ser escenario de reencuentro y deliberación. Lo que ocurrió más tarde, sin embargo, sólo puede ser entendido si tomamos en cuenta los códigos aquí presentados y que desechan la idea de que se trató simplemente de errores cometidos en el camino. Es a la luz de estos mismos códigos que debe ser leída esta disposición “dialogante” del gobierno en esta ocasión o en otras en las que estos movimientos son más bien tácticos que de principio.
Como se sabe, el MAS sólo tuvo un 51 por ciento, inferior al porcentaje con el que había ganado las elecciones generales, que le aseguraron la mayoría absoluta pero no los dos tercios, que se le hicieron inalcanzable a pesar de haber pactado con el MBL para que abra sus listas a candidatos masistas. Este desfase entre lo que tenía el MAS y sus pretensiones con la exigencia legal estallará en un conflicto desbordado.
Los 255 constituyentes elegidos se distribuyeron entre 16 organizaciones políticas, ninguna de las cuales era propiamente un partido. El MAS tenía la mayoría absoluta de 137 constituyentes (53,7 por ciento) mientras que el Poder Democrático y Social (PODEMOS), segunda fuerza, 60 constituyentes (23,5 por ciento). Las tres terceras fuerzas apenas llegaron a 8 representantes cada una. Socialmente predominaron los de clase media inferior, entre ellos una mayoría de dirigentes de alguna organización social y una presencia minoritaria de clase media profesional. Dada la importancia del componente indígena, una mayoría de cerca del 60 por ciento declaró pertenecer a un grupo indígena-originario, la mayor parte quechua, muchos de ellos propuestos directamente por sus comunidades e incorporados directamente en las listas del MAS. Diríamos que esta pertenencia étnica y su relación con los pueblos indígenas y originarios, fue la novedad sociológica y cultural radical de esta Asamblea Constituyente con respecto a todas las anteriores, y va a ser la pauta de funcionamiento de ella hasta su finalización.
Si tomamos en cuenta el mapa político organizado sobre el eje izquierda-derecha, el MAS estaba situado a la izquierda, con corrientes múltiples, una orientación dominante indigenista y estatista, y un fuerte apoyo militante de los grupos sociales indígenas-originarios, que constituyeron su base principal, y otros más urbanos y pobres, y núcleos de intelectuales de clase media vinculados con las ONG.
La oposición o bloque no masista cubría la otra parte del espectro, agrupada alrededor de algunos principios democrático-liberales en buena parte sensibles a la cuestión “indígena”, insoslayable, y estuvo formada por Unidad Nacional (UN), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y PODEMOS. Esquemáticamente éstos ocuparon el centro, centro izquierda y la derecha democrática y derecha liberal, con apoyo en sectores de clase media y empresariales, principalmente, y dependiente en su fuerza de las movilizaciones de las regiones por la autonomía.
Una gran parte de los constituyentes, principalmente del MAS, haría prevalecer los vínculos estrechos con las “organizaciones sociales” de las que se consideraban más “mandatarios” que propiamente “representantes”. Esta relación fue menos evidente en los grupos de la oposición no masista. De todos modos, estos bloques tuvieron conflictos internos atravesados por las líneas mayores de conflicto de la Asamblea Constituyente.
La Constituyente fue instalada el 6 de agosto de 2006, en Sucre, en una puesta en escena que buscaba mostrar que el país vivía el comienzo de una nueva era, patentizada por la presencia de miles de indígenas y de originarios de todo el país —en una ciudad tradicionalmente conservadora— que participaron al día siguiente en un desfile militar juntamente con las FF.AA.
La Asamblea Constituyente empezó su trabajo dando una señal positiva, negociando la composición de su directiva, que tuvo que ser ampliada para ser representativa, y en la que el MAS se aseguró la mayoría absoluta.
A pesar del apoyo mayoritario de la población la Asamblea Constituyente pronto entraría en conflictos internos, que paralizarían su trabajo durante varios meses, y que eslabonados con otros, sellarían la suerte de la Constituyente.
El conflicto de “formas” por el reglamento general.
Ante la realidad de no contar con los dos tercios necesarios en la Constituyente, desde el Palacio de Gobierno se definió que la aprobación del nuevo texto constitucional debía ser por mayoría absoluta, violando la ley de convocatoria. El argumento central para ello fue que la democracia consistía en la voluntad de la mayoría, que según esta argumentación era la primera vez que esto ocurría, y que por ello mismo no era admisible que sea la minoría la que quiera seguir mandando como lo había hecho en el pasado, y que eso sería lo que ocurriría si se aceptaba los dos tercios, que en buenas cuentas era someterse nuevamente a la minoría. Este razonamiento fue reforzado por otro, según el cual, además, la Asamblea Constituyente al ser “originaria” no estaba sujeta a la ley.
A su vez las minorías de oposición exigieron el cumplimiento de la ley, tanto por razones de principio como porque de este modo evitaban ser eliminadas de las decisiones fundamentales de la Constituyente. Estaba claro que entre esas minorías hubo constituyentes que no tenían ningún interés en facilitar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, pero tenían en su favor la defensa de la ley. Así se abrió un conflicto de poder y de fuerza que perturbó la Asamblea Constituyente, poniéndola en situaciones extremadamente críticas.
Un primer escenario de este conflicto fue la aprobación en “grande” del reglamento general, sin norma previa y por mayoría absoluta, calculada sin la oposición que había abandonado la plenaria. El artículo 1º declaraba que la Asamblea Constituyente es “originaria”, aunque luego dice que no “interfiere en los poderes constituidos”. El carácter “originario” quería decir el poder absoluto.
Este conflicto sobre el carácter de la Asamblea Constituyente fue entrecruzado con otro más entendible públicamente, acerca de la fórmula de votación, que emergió a fines de agosto y principios de septiembre. Las plenarias fueron escenarios borrascosos de alta violencia verbal y hasta física, entre la mayoría del MAS y la oposición. La mayoría “masista” de la Directiva de la Asamblea Constituyente rechazaba el “consenso”, con el argumento de que era como “juntar el agua con el aceite”, expresando que estaba dispuesta a ir hasta el final, siguiendo la línea gubernamental.
La confrontación desbordó la Asamblea Constituyente y ganó la calle, con huelgas de hambre en todo el país, movilizaciones, paros y “cabildos” multitudinarios, y paros de los comités cívicos del oriente del país, que dejaron al gobierno sin muchas salidas aceptables. Como se sabe este conflicto por las “formas” consumió más de la mitad del tiempo legal de la Asamblea Constituyente y fue sólo superado una vez que el MAS admitió, en el mes de febrero de 2007 los “dos tercios” en una redacción ambigua de los artículos en cuestión, y cuando se había llegado al borde del fracaso prematuro de la Asamblea Constituyente. Mientras tanto la Constituyente se había consagrado a aprobar en “detalle”, casi por aclamación —con la abstención de PODEMOS— de los artículos de rutina del reglamento.
Sin lugar a dudas este conflicto y la dureza del enfrentamiento no fue un asunto puramente procedimental, sino político y de poder, que puso en juego el tipo de Constitución que debía aprobarse y la fórmula de decisión que se requería para ello. Este fondo se reveló en el conflicto interno de la primera Comisión de la Asamblea Constituyente, llamada “Visión de País” y en la “forma” como fue aprobado el informe final.
Conflicto de fondo por los proyectos de país y de poder.
La base de trabajo de las 21 comisiones fue las propuestas recogidas principalmente en los “Foros Territoriales” de “vinculación” con el “pueblo” y presentadas como “mandatos” del pueblo. Ya en la etapa final de redacción de los informes estalló el conflicto en la Comisión Visión de País. Esta comisión, la primera y la más importante, debía redactar los primeros artículos, definiendo la matriz doctrinaria y normativa de todo el texto constitucional, y por tanto, del régimen autonómico.
Con el propósito de asegurar la aprobación de una visión de país y de poder, conforme a la apuesta de “refundar el país” y de evitar en la Plenaria de la Asamblea Constituyente el debate con la otra propuesta alternativa, la mayoría de la comisión se desdobló en dos, y aprobó contra el mismo reglamento —que exigía mayoría absoluta y no mayoría simple— tanto el informe de mayoría como el de minoría “fabricada”, ambos coincidentes con la matriz de Estado plurinacional, quedando fuera la otra visión de país fundada en los principios conocidos del Estado Social de Derecho y que reconocía la autonomía de los pueblos indígenas.
El conflicto afectó a las otras comisiones, muchas de ellas ya en proceso de concertación. De nada sirvieron la nota de la Directiva y el fallo de la justicia ordinaria, que le otorgó el amparo constitucional al constituyente que fue impedido de votar, para revertir la situación, hasta que el Congreso Nacional pactó una ley prorrogando la vida legal de la AC y especificando la forma cómo debían aprobarse los informes, que tampoco fue acatada en la aprobación final.
La forma como funcionó esta comisión fue una demostración en pequeño del funcionamiento general de las comisiones y del “espíritu” de la Constituyente. Si algo no hubo en la comisión fue debates en el sentido de deliberaciones entre iguales que intercambian ideas o propuestas fundadas —cuyos resultados fueran en cada caso un reordenamiento de preferencias—, sino más bien discusiones en las que cada parte creía tener tanto más razón cuanto más elevaba el tono de la voz, sin ofrecer lo que podríamos llamar razones argumentadas, que no sea la letanía de afirmaciones repetidas sobre el “neocolonialismo”, el “neoliberalismo”, las “discriminaciones”, los 500 años de explotación, condensados en el “Juicio al Estado colonial”. En este torneo oratorio de monólogo de cada parte consigo misma, encapsulada en sus convicciones ideológicas, blindadas a la contaminación “intercultural” —expresión que sin embargo se repetía todo el tiempo como un valor asumido pero no realizado—, nada cambió de las propuestas originales. No sólo no hubo “diálogo” sino que no se pudo construir un mínimo de confianza entre partes y un umbral de comunicación que permitiera el intercambio proclamado, y que se supuso era inherente en un escenario constituyente. Quizá más grave aún fue la constatación de que no había una disposición a comprender las razones de la otra parte ni el deseo de hacerlo. El lugar de la comunicación inexistente fue ocupado por el enfrentamiento, que fue el rasgo saliente del funcionamiento de esta comisión tan importante, como lo fue de gran parte de la Constituyente. Por ello mismo no debe sorprender sus fallidos resultados.
El conflicto de “formas” en la Asamblea Constituyente sobre el sistema de voto y el que tuvo lugar en la Comisión Visión de País, estaban estrechamente vinculados con otro problema de fondo, que era una cierta idea de organizar el poder, que viabilizara la estrategia de controlarlo. En el primer caso se trataba de cambiar “estructuras coloniales”, que se suponía se encontraban en la Constitución Política del Estado, y en el otro, al propósito de “tener” todo el “poder” y no sólo el gobierno, como ya se dijo más arriba..
En esta estrategia de pasar del gobierno al poder, la Asamblea Constituyente fue percibida como el mejor escenario “pacífico”, que habría de legitimar el control “total” del poder, como fue declarado durante la campaña para la elección de los constituyentes,, aunque para los radicales del MAS no estaba excluido el uso de la fuerza de las movilizaciones, si la primera alternativa fallaba.
Es decir se buscaba hacer una “revolución” en sus fines, y “democrática” en sus medios mediante la Constituyente. Con ello, lo que se pretendía era romper con un empate calificado de “catastrófico”, estableciendo una “nueva hegemonía”, es decir, una nueva forma de dominación con base étnica. A esto es lo que llamaron “revolución democrática”, que hizo crisis en la Constituyente.
Del conflicto a la violencia de la aprobación.
Durante el proceso del trabajo de las comisiones se posicionó con toda su fuerza la cuestión de la “capitalidad”, reclamada por las instituciones sociales de Sucre desde antes de que la Constituyente se inaugurara, y según la cual la Constitución debía disponer el traslado de los poderes del Estado de La Paz a Sucre, la capital legal. Esta demanda se sobrepuso a todas las otras por el apoyo logrado en el “oriente” del país y poco a poco fue condensando todos los conflictos políticos dentro y fuera de la Asamblea Constituyente. El gobierno fue sorprendido por la movilización regional al haber creído que se trataba sólo de minorías de oposición, y fue puesto contra las cuerdas al tener que optar entre esta presión o ponerse del lado de La Paz, donde tiene su más fuerte apoyo social y electoral. El costo de esta opción fue apoyar la decisión de los constituyentes de La Paz de eliminar a “cualquier precio” de la agenda de la Asamblea Constituyente la discusión sobre la “capitalidad”.
A partir de este momento la ruptura entre la mayoría movilizada de la población de Sucre y la mayoría del MAS estaba consumada, y esta última empezó a pensar en la probabilidad de trasladar la sede de la Constituyente. Una vez que fracasaron todos los intentos de buscar una salida negociada, por la negativa a reponer el tema en la agenda pese a contar con decisión judicial favorable , la mayoría decidió reunirse fuera de la ciudad, también contra el reglamento. El MAS necesitaba una plenaria más para aprobar su propuesta de texto constitucional. La reunión se realizó el 23 de noviembre en el Liceo Militar de La Glorieta, con custodia militar y policial en un entorno de enfrentamiento violento, que obligó luego a una pausa.
La necesidad de continuar la plenaria en otra ciudad pasó por el Congreso Nacional, que en una sesión igualmente borrascosa, aprobó una modificación a la ley, por la cual se facultaba legalmente a la presidente de la Asamblea Constituyente cambiar de sede. La convocatoria fue hecha después de la media noche del día de la reunión, contra lo previsto reglamentariamente y con los constituyentes del MAS ya concentrados para desplazarse de inmediato a Oruro, mientras que PODEMOS y el MNR habían decidido no estar presentes para no validar una ilegalidad. La sede fue rodeada por “organizaciones sociales”, sobre todo de mineros cooperativistas, con una enorme capacidad de movilización ya conocida y contundente, con los cuales en la víspera se había llegado a un acuerdo para incorporar su demanda en el proyecto constitucional y obtener de ellos la presión “externa” que garantice la finalización de la plenaria.
La ultima reunión tuvo lugar entre el 8 y 9 de diciembre, a escasos días de la finalización legal del ampliado período de sesiones de la Asamblea Constituyente. Ya no había posibilidades para una nueva prolongación que habría necesitado de la aprobación en el Congreso.
Fueron suficientes alrededor de 16 horas para aprobar “en detalle” los 411 artículos del texto constitucional, en lectura rápida, sin debate, sin haber conocido el texto sino en el momento mismo en que fue votado con un subir y bajar las manos repetitivo y automático. Las pocas observaciones fueron remitidas a una Comisión de Concordancia, que ya había modificado y siguió modificando el proyecto constitucional, sin el conocimiento de la Asamblea Constituyente, alegando que se trataba sólo de cuestiones de estilo.
Las muchas infracciones al reglamento interno, a la ley de ampliación de la Asamblea Constituyente —que definía cómo debían aprobarse los informes de mayoría y minoría— y a la misma Constitución Política del Estado en vigencia, hicieron que el proyecto naciera con una herida profunda, de la que hasta ahora no se ha repuesto y que indispuso a una mayoría de la población contra él, por lo menos inicialmente.[14].
Confrontación por las autonomías.
El sesgo étnico-indigenista del proyecto de Oruro colisionaba con la demanda autonómica de los departamentos de la “media luna” —territorialmente mayoritaria, económicamente la más dinámica del país y en la que se encuentran las reservas más importantes de gas— abriendo un escenario de conflicto político territorial, tanto más complejo que condensaba las otras fracturas históricas.
Mientras que en el proyecto constitucional las autonomías se organizaban alrededor de las autonomías indígenas, subalternizando a las autonomías departamentales, los estatutos autonómicos —a pesar de sus diferencias importantes entre sí— ponían a las autonomías departamentales en el eje del nuevo régimen autonómico y de las que formarían parte las autonomías indígenas. Esta distancia cualitativa y no meramente cuantitativa de competencias, estuvo en el ojo de la tormenta en la crisis del país y lo estará seguramente con la nueva Constitución Política del Estado.
Si tenemos en cuenta la línea ideológica étnico-indigenista y andino-centrista, de construcción del proyecto constitucional de Oruro, estaba claro que difícilmente podía ser objeto de concertación o de “consenso” como mayoritariamente reclamaba la población, y que, por lo tanto, sería resistido por una parte importante del país que no se reconocería en él, como se pudo leer en la primera encuesta al respecto, ya mencionada.
Por ello se explica que apenas aprobado el proyecto de Oruro, hubiera sido respondido desde los departamentos de la “media luna” por proyectos autonómicos inspirados en visiones distintas de país y de poder, y que ordenan de manera contrapuesta las distintas autonomías. A partir de este momento se abrió otra fase del conflicto, que hizo temer que el país se hundiera en el caos y la violencia generalizada.
Estos proyectos de estatutos autonómicos fueron aprobados con mayorías calificadas en sendos procesos de referendos que también tuvieron problemas de legalidad[15]. De todos estos proyectos de estatutos el más radical fue el de Santa Cruz, con un modelo de descentralización política muy avanzado, casi federalista, que el gobierno había denunciado como “separatista”[16].
La falta de un Tribunal Constitucional reforzó el escenario de una “guerra de posiciones” de unos contra otros. Los intentos de “diálogo” entre enero y febrero de 2008, terminaron con un cerco al Congreso Nacional por parte de grupos sociales movilizados por el gobierno, poniendo fin a la “Comisión de Consenso”.
De un lado, el gobierno no creía y no podía concertar con sus “enemigos” acusados de conspirar contra él. Del otro, las regiones representadas por el CONALDE tenían más razones para pretender alguna forma de acuerdo que viabilice la demanda autonómica, pero habían perdido confianza en el gobierno. Esta desconfianza mutua y profunda estuvo en la base de los fracasados “diálogos” mediatizados.
A medida que los referendos se desarrollaban, la “media luna” se fortaleció, recuperando capacidad de iniciativa política ante un gobierno acosado, y se sintió segura de que al final del proceso estaría en mejor posición de fuerza para negociar.
Sin embargo un accidente en el camino marcaría el principio de su declinación. Pocos días después del referéndum de 4 de mayo, PODEMOS promovió en el Senado la aprobación de la Ley de Referéndum Revocatorio, alegando que su propósito era impedir el otro referendo constitucional sobre el proyecto de Oruro, ya aprobado pero observado por el organismo electoral. Esta acción no concertada produjo una ruptura entre la oposición política y la oposición social de los comités cívicos, que sería lapidaria para ambos. El desconcierto les impidió defender un acuerdo logrado en el Congreso Nacional el 28 de mayo, por el cual las partes se comprometían a “consensuar” una “nueva” Constitución Política del Estado, que es lo que había reclamado la “media luna”, y que el gobierno se había negado reiteradamente a aceptar. Es decir, la oposición estaba perdiéndose en el camino facilitando la recuperación del gobierno.
El referendo revocatorio de agosto de 2008, fuertemente cuestionado en su legalidad y con un padrón electoral contaminado, produjo un resultado dudoso en su porcentaje pero que le sirvió al gobierno para convencerse y convencer a la comunidad internacional de que había ganado con el voto de dos tercios de los votantes. Aunque los prefectos del oriente también fueron ratificados en sus regiones, habían perdido en el país. Seguían existiendo pero a la defensiva.
La violencia desatada y el referendo constitucional.
En esta nueva situación la “media luna” tomó decisiones contradictorias o sin ninguna viabilidad. El gobierno puso en marcha su estrategia de “acorralamiento” a la “media luna”, varios de cuyos sectores sociales respondieron desesperadamente con la toma de instituciones públicas, que si bien no era nuevo en el país, si lo era por su magnitud. En principio el gobierno dejó hacer, pero se preparaba para la acción mediante planes de contingencia que le permitieran pasar a la ofensiva.
El referendo agravó el enfrentamiento que culminó en la violencia sangrienta de Pando, calificada de “masacre”[17]. Las imágenes conmocionaron a una población no habituada a ello, y movilizaron a la comunidad internacional, que por fin decidió pesar en un nuevo proceso de acuerdos.
El impacto de Pando dislocó transversalmente a la oposición y pulverizó su imagen pública, sobre todo internacionalmente. El gobierno no dejó pasar la oportunidad tan esperada y movilizó a miles de partidarios para obligar al Congreso Nacional a aprobar por las “buenas o las malas” la convocatoria a referéndum constitucional.
Con “olor a pólvora” en el entorno, una parte de la oposición facilitó el “acuerdo” político congresal, que fue recibido con alivio por esa comunidad internacional y por el país mismo, ante el profundo temor de mayor violencia. Los acuerdos fueron trabajados sin consultar a sus propios constituyentes, varios de ellos cooptados por el poder. La Asamblea Constituyente después de haber sido exaltada terminó humillada.
Estos acuerdos políticos modificaron más de una centena de artículos del proyecto de Oruro, los corrigieron en muchas de sus incongruencias y sus excesos, lo hicieron más defendible pero sin alterar su identidad profunda.
Esta nueva versión igualmente tuvo vicios de ilegalidad, en realidad de constitucionalidad, porque el Congreso Nacional asumió mediante una ley interpretativa, forzada e impugnable, facultades propias de la Asamblea Constituyente, legalmente aún no disuelta, incurriendo en usurpación de funciones[18].
La ley de convocatoria al referendo fue hecha con estado de sitio en el departamento de Pando, lo que está prohibido por la ley de referéndum. La inscripción de nuevos ciudadanos tuvo lugar en las mismas circunstancias. El padrón electoral fue el que se había usado en el referendo ratificatorio de agosto y fuertemente cuestionado en su credibilidad. Finalmente la pregunta estaba sesgada y hasta con errores gramaticales.
El 25 de enero se llevó a cabo el referendo en el que el gobierno obtuvo una votación muy inferior a la que esperaba, con una oposición nacional de cerca del 40 por ciento, con la oposición de todo el oriente, donde ganó con más contundencia el NO, y el voto negativo de la mayor parte de las capitales de departamento. Ahora el país cuenta con una nueva Constitución Política del Estado que una buena parte del país no reconoce como suya por no haber sido pactada, porque es discriminante “positivamente” y divide, y porque va a enfrentar problemas delicados de implementación.
¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DEL FUTURO?
Desde el ámbito de la política grande, se está en presencia de una concepción de poder íntimamente vinculada a una cierta visión de la estructura y del funcionamiento de la sociedad, que el país no había conocido en el pasado, excepto en sus márgenes donde se situaban los grupos radicales, que vivían sus ideologías en el ámbito de las aspiraciones oníricas. Hoy estas concepciones tienen la fuerza del poder —institucional y de la calle— sin la cual no sería posible su impuesta realización. Por tanto, un mayor poder a los que ya tienen el poder, sólo puede reforzar las tentaciones autoritarias y hasta despóticas de muchos de sus operadores políticos. Este código del poder enfrenta sin embargo dos gigantescos desafíos. De una parte al ser incompatible con la democracia y el Estado de derecho, la posibilidad de que tan concepción se consolide depende de que las resistencias antiautoritarias y democráticas sean vencidas durablemente. El segundo desafío en otra incompatibilidad entre el código jacobino del poder y la realidad de la descentralización del poder, que se encuentra ahora en el mismo texto constitucional.
Es decir, que la imposición de esta visión de poder chocará no sólo con compactos intereses sedimentados en el tiempo, sino con concepciones opuestas, que también se sedimentaron en sectores muy importantes de la sociedad, muchos de ellos afincados regionalmente, que ciertamente resistirán. Esta fractura política territorializada, que de algún modo condensa las fracturas históricas del país, puede dar lugar, como de algún modo ya ha ocurrido —y que pudo haber sido peor— a escenarios de conflicto y de confrontación, con márgenes muy estrechos para la negociación por la persistencia de valores absolutos o principios no fácilmente transaccionales.
En varios sentidos puede decirse que este tipo de racionalidad perversa del poder, no es desconocido en la experiencia internacional, pero sí en el ámbito nacional. Lo nuevo puede ser todo el ropaje ideológico “indigenista” étnico y cultural que lo envuelve, y cuyo potencial de conflicto es tanto más alto que se apoya en una capacidad de movilización inusual.
De la premisa de la política como relación de fuerzas y de poder, se deriva una conclusión, que es particularmente significativa, porque indica lo que puede anticiparse como comportamiento futuro y sobre otros probables escenarios de concertación que pueden inferirse de las matrices de juegos de poder de suma cero.
La posibilidad de abrir escenarios de concertación democrática es muy estrecha, o mejor, es casi inexistente, porque simplemente no se cree en ellos, como no se creyó que fueran posibles en la Asamblea Constituyente. Lo que no quiere decir que no sean posibles cierto tipo de “acuerdos”, pero por razones no democráticas. En democracia los acuerdos pactados son parte de la visión democrática del poder. En la visión dominante del gobierno esos acuerdos obedecen más a razones de fuerza, que de principio. Ya hemos señalado que según estos códigos cualquier demanda de “diálogo” y de acuerdos es percibida como signo de debilidad. Y cuando tienen que avenirse a sellar acuerdos es por imperio de las circunstancias. Este tipo de acuerdos los dirigentes del MAS siempre los han considerado como tácticos, mientras la coyuntura no sea otra, que esperan o promueven que se produzca para echar abajo lo acordado, como lo han hecho en más de una ocasión.
Es decir, se cede cuando el poder encuentra su límite, que es otro poder. En tal situación sólo hay tres salidas. Según la primera, es la anulación frontal del otro poder, para ser uno solo, lo que implica el uso de un alto potencial de poder, que por el momento no existe, y estar dispuesto a asumir los costos demasiados altos para acabar con las resistencias. Es el escenario catastrófico.
La segunda, es la anulación del adversario por erosión paulatina, hasta tenerlo rendido o reducido, inerme. Esta alternativa puede ser la menos costosa, pero la cuestión es si la otra parte aceptará que esto ocurra sin reaccionar en algún momento, así sea por instinto de sobrevivencia.
La tercera salida es que el “empate histórico” se reinstale e imponga una suerte de armisticio y de acuerdos de convivencia pragmática, que a la larga se conviertan en una rutina que favorezca en el tiempo el surgimiento de un nuevo clima, menos de guerra, que disloque verticalmente a ambas partes y aproxime a los moderados que no faltarán en emerger en situaciones de impasse prolongado y de hartazgo de la sociedad, a la que los sobresaltos políticos le impiden contar con un margen razonable de certidumbre indispensable para su vida cotidiana.
De cualquier manera estos escenarios dependerán en gran parte de los resultados de las próximas elecciones, cuyo tratamiento excede los límites del presente trabajo. Pero hay algo que puede decirse independientemente de todas estas alternativas: que las condiciones de gobernabilidad para el próximo gobierno no están garantizadas, o mejor seguirán siendo frágiles. Este es el sustrato más resistente a todos los cambios que se pretenden realizar, y cuya solución , como se sabe, no es cuestión de fuerza.
[1] Este estudio se ha beneficiado de los comentarios en el Foro del Desarrollo organizado por la FES-ILDIS y la FBDM para debatir las ideas aquí expuestas.
[2] Sin lugar a dudas esta comprensión de la acción social mediada por “sistemas simbólicos” reivindica de algún modo una idea muy kantiana, expresada y difundida en las ciencias sociales por Weber, de que el “sentido” es inseparable de la acción social. Contemporáneamente Ricoeur ha prolongado y profundizado este enfoque analítico en su “hermenéutica”. Esta forma de pensar lo social es bastante distinta y hasta opuesta a una cierta tradición cientificista que hace de los “intereses sociales” “hechos” sociales dados por sí mismos, que deberían ser descubiertos por un trabajo de develamiento que haga pasar la conciencia falsa a la conciencia verdadera. En cuanto a Ricoeur, puede verse —entre otros, fuera de su texto más conocido sobre Ideología y utopía, Gedisa, Barcelona, 1989— una selección de sus escritos más importantes sobre el tema en Paul Ricoeur, Anthologie, Editions du Seuil, Paris, 2007.
[3] Metodológicamente, debe estar claro que lo que presentamos como códigos de percepción e interpretación se aproximan bastante a lo que Weber llamaba “modelo ideal”, que ayuda a comprender acciones pero que no quiere decir que todo masista siga al pie de la letra lo expuesto, o escape de sus marcos. Esta precaución no disminuye su valor heurístico, porque a falta de él mucho de lo que se hace diariamente en muchos niveles del poder sería ininteligible.
[4] Aunque movimiento político y gobierno son analíticamente dos realidades distintas, para el caso serán equivalentes en la medida en que comparten una misma visión de las cosas. Diríamos que el MAS en el gobierno es la cristalización de las virtualidades del MAS de la oposición. Para los fines de este ensayo nos referiremos indistintamente al discurso masista, al del MAS o al del gobierno.
[5] Pierre Guiraud: La semiología. Siglo XXI, Madrid, España. 1986. P. 16.
[6] Las fuentes “documentales” de producción de sentido serán diversas y no únicamente impresas, aunque estas últimas sean privilegiadas por ser las más accesibles y de algún modo más verificables.
Entre los textos serán tomados en cuenta los documentos que pueden considerarse fundamentales del MAS[6]; declaraciones de sus portavoces que pueden leerse en la prensa del país o están grabadas y han sido trasmitidas por los medios audiovisuales; el seguimiento cotidiano de las acciones producidas por sus partidarios o acciones colectivas de los que no siendo masistas comparten sin embargo esos mismos códigos; la documentación abundante de la Asamblea Constituyente(AC), particularmente en sus ámbitos más pertinentes como fue la Comisión Visión de País, en la que se expusieron los argumentos que podríamos definir como doctrinales, que no salen en los documentos oficiales; y, finalmente, nos servirá de fuente de información lo que se llama la observación participante en la AC.
[7] A propósito puede decirse que “populismo” en Bolivia no tiene clara filiación ideológica. En los hechos, la idealización de una expresión equívoca como “pueblo” es el alma del discurso político nacional. En este sentido puede decirse que en Bolivia los políticos, cualquiera que sea su auto identidad, son populistas espontáneos.
[8] Aquí liberal quiere decir derechos civiles y derechos políticos, sin los cuales no hay democracia. Y democracia quiere decir que es más que liberalismo, pero vinculado a él porque lo democratiza en los términos actuales de democracia. En términos de M. Gauchet, lo que se llama “neoliberalismo” fue la liberalización de la democracia, y la “democracia” actual, fue la democratización del liberalismo, por haber incorporado en su sentido el componente “social”.
[9] Esta idea del poder ·”total” es nueva en Bolivia, y fue explicitada en primer lugar en la propuesta “Refundar Bolivia” que el MAS hizo circular durante la campaña electoral para la Constituyente el 2006. En este documento se declaraba que habían ganado el gobierno( en diciembre de 2005) y que necesitaban ahora el poder. La extensión a poder “total” la hizo el Vicepresidente; García Linera en un discurso el 20 de septiembre del 2006 en una provincia aymara, donde además de decir que había sido allí donde había aprendido a “amar y a matar”, afirmó que habiendo ganado el gobierno del país ahora había que encaminarse a tener la “totalidad” del poder. Aunque pueda aparecer como un exceso, no podemos dejar se subrayar la semejanza lexical entre la búsqueda de la “totalidad” del poder, o el poder “total” con la fórmula nada democrática forjada por C. Schmitt, de “totale Staat”( que a su vez es la traducción de su equivalente italiano anterior) de la que ya se sabe cómo ha acabado cuando se la puso en marcha.
[10] Nos referimos sobre todo a las movilizaciones organizadas desde el poder y para el poder. Pero es extensivo aún a otros movimientos que se “empoderan” de la calle para imponer su voluntad. En la literatura académica suele existir una confusión entre fines y medios, y se califica estos movimientos de democráticos, cuando son no-democráticos y antidemocráticos por los medios de protesta y de acción, aunque sus demandas puedan considerarse como democráticas. De nuestra parte, seguimos pensando que la democracia primeramente quiere decir “formas”, que es el criterio diferencial por el cual las “democracias populares” nunca fueron democráticas. La apuesta por la “justicia social” puede darse en regímenes antidemocráticos.
[11]Esta inclinación a violar la ley cuando obstaculiza los propósitos del gobierno ha sido expresada a veces de manera perifrástica, pero nunca de manera tan contundente por el Presidente al revelar con una franqueza que hay que reconocerle, que cuando algún jurista le observa que lo que hace es ilegal, él responde que “yo le meto por más que sea ilegal”, y que “si es ilegal” les pide a los abogados que hacen la observación, “legalicen ustedes”, que para eso “han estudiado”. El principio en el que se funda esta pauta de comportamiento es el convencimiento de que “por encima de lo jurídico, está lo político”. Ver La Razón de 29 de julio de 2008. También La Prensa del mismo día ha registrado la declaración, pero menos completa.
[12] La NCPE dice que esta diversidad étnico-cultural es la “base esencial” del Estado “Plurinacional Comunitario”( art. 98). Esta base puede leerse desde el capítulo primero del “Modelo de Estado”.
[13] Debemos decir, por otro lado, que toda esta visión es extensible a las relaciones internacionales, a los cambios de alineamiento político, a la propuesta de crear otra Naciones Unidas, a la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su sigla en inglés), a la cuenta del Milenio, a las tensiones interestatales, y en el último tiempo a las tensiones con el Perú. Con respecto a este ultimo caso, importante no sólo porque se trata de un aliado histórico sino por sus efectos en la opinión pública, no puede decirse simplemente que se trató de torpezas o errores de aprendizaje en las relaciones internacionales —que ciertamente existen pero que no cuentan en las percepciones del gobierno— sino más bien que es la ejecución en letra y espíritu de una cierta visión de la política en la que no cuentan las instituciones, los Estados, las reglas que presiden las relaciones entre los Estados, sino que al contrario todo parece ser poder e ideología en un mundo pensado como el del enfrentamiento maniqueo entre los “pueblos” explotados contra los “neoliberales” y el capitalismo elevado a la condición de enemigo de la humanidad. Es esta concepción surrealista de las relaciones internacionales que parece nutrir la creencia de que el mundo está pendiente de la política del altiplano.
[14] Esto pudo evidenciarse en una primera encuesta en la que una mayoría de más del 50 por ciento aseguraba que votaría contra ella en el referendo ratificatorio por considerarla ilegal. Ver: Informe especial de coyuntura política. Mori, 18 diciembre 2007. Más tarde esta percepción varió por la enorme propaganda del gobierno, martillando frases escogidas y sueltas que por sí mismas no fueron motivo de disputa, pero dejando de lado sus componentes estructurales y contextuales. No deja de ser significativo institucionalmente que la III Cumbre del Poder Judicial haya también calificado de ilegal el proyecto y que por tanto, al no haber “nacido a la vida jurídica del país no puede ser objeto de un referéndum”. Ver: Correo del Sur, de 17 de enero de 2008.
[15] Fueron convocados por los prefectos de departamento, cuando debían serlo por el Congreso Nacional, como dice la ley del referendo a falta de gobiernos departamentales. La Corte Nacional Electoral desconoció las convocatorias, ocasionado una ruptura con los organismos departamentales, bajo cuya jurisdicción se realizaron los referendos..
[16] El gobierno hizo todo para impedir estos procesos autonómicos, a los que siempre denunció como “oligárquicos”, lo que le impidió ver los fuertes sentimientos regionales en los que se asienta y expresa, y que desbordan los intereses de las élites dominantes. Este punto ciego fue el factor principal por el cual en el mes de julio de 2006 el gobierno pidiera votar contra las autonomías, en un error político estratégico, reconocido como tal mucho más tarde, pero que marcó una fractura cada vez más profunda con el oriente, hasta el punto de que el gobierno pareció durante un buen tiempo haber perdido su propia jurisdicción en estos territorios en favor de los que realmente cuentan como autoridades, que son sus prefectos.
[17] Esta fue la expresión usada por la UNASUR en la “Declaración de la Moneda” sobre Bolivia, y reunida en Santiago a los pocos días de la matanza del 11 de septiembre de 2007. Esta reunión fue un éxito político del gobierno boliviano, cuyos argumentos políticos de denuncia sobre lo que pasó en Pando y en Bolivia en aquellos días, fueron asumidos por todos los gobiernos de la UNASUR. La Comisión de Investigación de la UNASUR, enviada a Bolivia, ratificó este juicio en un Informe que dejó muchas dudas respecto a su imparcialidad. Tiempo después aparecieron varias personas que el Informe había dado por muertas “enteramente comprobadas”.
[18] En la pregunta del referendo esta usurpación fue presentada como “ajustes”. Del mismo modo en la ley se dice que es facultad del Congreso Nacional hacer “ajustes” al texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente, pero no se menciona ningún fundamento constitucional que le sirva para auto conferirse esta nueva facultad constitucional. Los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución de 1967 no tenían nada que ver con estas nuevas funciones del Congreso, que constitucionalmente sólo tenía atribuciones para reformar parcialmente una Constitución existente, y no un proyecto constitucional.