Juan Marcelo Columba-Fernández*
Resumen de la obra “Lingua Tertii Imperii” (LTI)
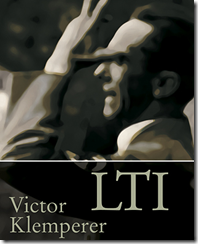
Palabras-clave: LTI, Klemperer, etnografía, discurso, totalitarismo.
I. INTRODUCCIÓN
Victor Klemperer, Profesor de la Universidad de Dresden, fue uno de los pocos judío-alemanes que ha sobrevivido al régimen hitleriano. Su obra titulada “LTI, diario de un Filólogo” publicada originalmente en 1947, estudia las formas en las que la ideología totalitaria nazi ejerce una influencia sobre la lengua alemana.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El testimonio de Klemperer llega a nuestros días a pesar de las penosas condiciones de vida que en la época debían soportar quienes tenían orígenes judíos como Klemperer. Krieg (1997: 163) señala que el filólogo escapa por poco a la muerte, en parte por su matrimonio con una mujer categorizada como “aria”, hecho que evita su deportación hasta 1945, año en el cual los judíos protegidos por un matrimonio mixto son “convocados” por los nazis; afortunadamente, un bombardeo aliado sobre Dresden provoca una gran desorganización en la ciudad y consecuentemente salva la vida del filólogo.
A partir de 1933 hasta 1945, Klemperer retiene en su diario notas que conciernen al discurso y la comunicación empleada por el régimen nazi, estas notas serán la base para la publicación de su obra en Alemania una vez llegado el fin del régimen. Las observaciones y reflexiones incluidas en su diario, inicialmente, no pretenden alcanzar un rango científico dado que para Klemperer (1996: 38), el estudio de la globalidad de la Lengua del Tercer Reich, debe ser el resultado de ensayos y tesis que analicen múltiples problemas desde dominios diversos como la historia, el derecho, la economía, la filología, etc. Sin embargo, el testimonio del profesor, brinda importantísimas claves de lectura para comprender una lengua prisionera de la ideología (Combe en Klemperer Op.Cit.:13).
El estudio de la obra de Klemperer cobra importancia y vigencia en el contexto regional al momento de hacer una lectura crítica y un balance del actual proceso político boliviano. Este proceso, inspirado en una ideología de izquierda con base étnica indigenista como fundamento del Estado[3], exige una interpretación desde el ámbito de las ciencias del lenguaje en vista de que cada día, y cada vez con mayor frecuencia, se expresan numerosas voces que califican el mencionado proceso y fundamentalmente su discurso, como “totalitarios”[4].
II. LTI
Si bien el “Notizbuch” no tiene en su origen pretensiones científicas (Krieg, Op. Cit.: 163), la “Lingua Tertii Imperii” (LTI) es asumida por Klemperer como su único objeto de estudio y reflexión mientras tuvo duración el régimen nazi. Esta “elección” no se realiza lamentablemente por voluntad propia o una afición particular del filólogo sobre el estudio del lenguaje político o totalitario. Su decisión estuvo basada, como expresan las páginas de su diario, en una cuestión de supervivencia ligada a las absurdas restricciones, condiciones y leyes impuestas a quienes eran considerados de orígenes semíticos por el régimen, tal el caso del profesor Klemperer.
Despojado de su actividad académica en la Universidad de Dresden una vez que el régimen realizó una “purga” entre los funcionarios públicos alemanes, Klemperer tuvo que abandonar el trabajo intelectual que emprendía hasta el momento sobre la literatura francesa del siglo XVIII al no tener acceso a las bibliotecas públicas: “…je fus sous le coup de l´interdiction de fréquenter les bibliothèques, et ainsi me fut enlevée l´œuvre de ma vie.”[5] (Op. Cit.: 36).
Poco a poco la lengua de la época que, paradójicamente, en un inicio detestaba y evitaba, se convertía forzosamente en un objeto de interés mayor para el estudioso del lenguaje:
“…c´est donc littéralement et au sens proprement philologique à la langue du Troisième Reich que je me accrochais le plus fermement et c´est elle qui constituait mon balancier pour surmonter le vide…” [6] (Ibíd.: 35)
Pero las cosas no se hacían más fáciles para el estudio de esta lengua totalitaria, únicamente por el hecho de adoptar dicho objeto de reflexión. Existía una doble dificultad para Klemperer no sólo por la restricción de uso de bibliotecas, sino también por una prohibición generalizada de publicaciones del “Reich”: periódicos, formularios, correo administrativo, etc. a todo aquel individuo que no fuera considerado “ario”; este hecho constituía un constante peligro para la integridad de Klemperer y su esposa alemana: “…se procurer ces modèles… c’était pour moi extrêmement difficile, toujours dangereux et parfois absolument impossible.”[7] (Ibíd.: 36).
Klemperer había adoptado este lenguaje totalitario como objeto de reflexión y comienza a describirlo a partir de sus manifestaciones y a cuestionarse sobre su naturaleza en las notas de su diario.
Una reflexión sobre las características constitutivas de un “Lenguaje Totalitario” como la LTI debe construir su fundamento en la relación que establecen la fuente y el mensaje totalitario emanado. La esencia de este “lenguaje totalitario”, remite de manera inmediata a pensar en las características del Estado Totalitario, fuente primaria de un lenguaje viciado por su ideología política.
La revisión de la célebre formula del jurista alemán Carl Schmitt “der Total Staat”, el “Estado Total”, puede brindar interesantes luces al respecto. Schmitt (en Faye, 2003: 61-62) define al Estado Total como la “identidad entre la sociedad y el Estado”, vale decir, la anulación de límites entre la organización política, por una parte, y aquello que no lo es, por otra: el pueblo, su educación, cultura, economía, en fin, todas sus relaciones sociales “apolíticas”.
Estamos hablando aquí de un todo político orgánico en el sentido de un conjunto unido y articulado que intenta asimilar dentro de sí mismo todos los entes independientes, autónomos o ajenos que escapen a su control[8].
Otro jurista, discípulo de Schmitt, Ernst Forsthoff define al Estado Total como una “formula” que sirve fundamentalmente para “anunciar” el comienzo de un nuevo Estado[9]; un Estado cuya propiedad esencial es su soberanía envolvente o ejercicio de autoridad y control que destruye todas las autonomías (Ibíd.: 65).
Esta característica envolvente y asimiladora del Estado Total que engloba todo aspecto apolítico, en su intento de homogeneización, incluye también al lenguaje. Un lenguaje estandarizado, un lenguaje normalizado, en fin, un “lenguaje totalitario” que interviene en cada una de las esferas y relaciones humanas en función a las directrices e ideología propias al poder ejercido desde el Estado Total[10].
Klemperer advierte este aspecto cuando menciona en su diario que el Tercer Reich habla con una “…effroyable homogénéité à travers toutes ses manifestations…” [11] (Op. Cit.: 34); una homogeneidad absoluta de la lengua escrita y hablada en todos los materiales producidos en la época bajo el control del partido nazi, una característica constitutiva de esta lengua totalitaria.
III. LA MIRADA DEL FILÓLOGO
¿Cómo estudia el profesor Klemperer la Lengua del Tercer Reich?
Él observa. Una mirada penetrante que le permite descifrar esta lengua totalitaria. Combe (en Klemperer Op. Cit.: 14) indica que él revierte su estatus de excluido por el de observador y aprovecha esta situación para estudiar “in vivo” la LTI en el terreno donde se impregna en las mentalidades.
Klemperer anota en su diario:
“J´observais de plus en plus minutieusement la façon de parler des ouvriers a l´usine, celle des brutes de la Gestapo et comment l´on s´exprimait chez nous…”[12] (Op. Cit. : 36)
Klemperer memoriza y retiene la forma en la cual se manifiesta y actúa la LTI (Ibíd.:34). Naturalmente el “instrumento” esencial y privilegiado para la tarea de recogida de información es su “Notizbuch”. Él realiza el trabajo de campo de manera similar a la de un etnógrafo que estudia cierta comunidad; sin embargo, no es evidente distinguir su observación entre la categorías clásicas “participante” y “no-participante”: Klemperer vive el fenómeno desde dentro de la sociedad alemana (participante) pero al mismo tiempo está excluido y separado de la misma por motivos de segregación étnica (no-participante) imposibilitado de “integrarse a la comunidad” en el sentido utilizado en la investigación en ciencias sociales, a pesar de los años que tuvo que vivir bajo el régimen nazi.
Saville-Troike (2005: 122-125), menciona que entre los procedimientos para recolectar información en la etnografía de la comunicación, se encuentran la observación participante y la observación. La primera, la considera como el método más frecuente en la investigación etnográfica donde la inmersión prolongada del investigador en otra sociedad, permite distinguir patrones de conducta cultural. La segunda, la distingue como una observación sin perturbación donde el investigador, incluso si se encuentra visible, puede observar pasivamente el evento sin perturbar la situación.
Klemperer, habiendo nacido alemán y habiendo vivido su vida en esta comunidad, fue bruscamente relegado a una vida paralela y subterránea al interior de la misma. Puede postularse que su observación, a pesar de vivirla dentro de la sociedad alemana, pertenece al segundo tipo postulado por Saville-Troike, pues desde su aislamiento, no ocasiona ninguna alteración ni perturbación a los hechos acaecidos durante el régimen hitleriano pero le es posible acceder a diferentes tipos de materiales y fuentes, siempre de manera discreta, para realizar su trabajo intelectual.
No solamente la observación, sino también la introspección (Saville-Troike, Op. Cit.:121) es un medio importante al momento de recolectar datos acerca de la LTI en el “Notizbuch”. Al cuestionarse “…comment l´on s´exprimait chez nous…” el filólogo refiere a los aspectos de la lengua y la cultura que requieren una respuesta desde una perspectiva de la propia comunidad de habla del investigador, en el caso de Klemperer, una sub-comunidad de habla parcialmente separada[13] de la comunidad político-lingüística del Tercer Reich.
El filólogo lee y escucha todo aquello que está a su alcance durante la jornada y anota, la madrugada siguiente, aspectos relacionados con las palabras (Krieg Op. Cit.: 194).
En lo referente a la repetición y el aumento de frecuencia de uso de ciertos términos como “pueblo” Klemperer anota:
“Le mot « peuple » [volk] est employé dans les discours et les écrits aussi souvent que le sel á table…: « fête du peuple » [volksfest],… « communauté du peuple » [volksgemeinschaft],… « étranger au peuple » [volksfremd],… on appelle Hitler le «chancelier du peuple » [volkskanzler] plus souvent qu´auparavant… la répétition constante semble être un effet de style capital dans leur langue…” [14] (Op.Cit.: 58-59)
Otros aspectos registrados en el diario de Klemperer son: la germanización de nombres de lugares[15], nombres dados a los niños (judíos o germánicos según el caso), la aparición de siglas y abreviaciones (HJ por “Hitler jugend” o ”Juventud Hitleriana”), la aparición de algunos neologismos como “desjudaizar” o “arianizar”, pero fundamentalmente el cambio de sentido a ciertos términos: el caso del calificativo “fanático”, inicialmente peyorativo, designa en el Tercer Reich cualidades como “valor, coraje y devoción” (Krieg, Op. Cit.: 164)
Klemperer (Op. Cit.: 248-261) registra otro aspecto importante en las notas de su diario: la forma inconsciente de adopción de la lengua totalitaria por parte de aquellos quienes sobre quienes ejerce su dominación. El filólogo toma por corpus lingüístico las conversaciones sostenidas con personas que, como él, sufrían de la exclusión por causa de sus orígenes étnico-culturales. En los intercambios Klemperer se percata de la utilización de términos anti-semíticos y otros característicos del Tercer Reich de los labios de los hablantes de su propia sub-comunidad.
En uno de los intercambios descritos en su Diario, Klemperer reprocha a su interlocutora el uso distraído del término “fanático” en su expresión: “…vous parlez la langue de votre ennemie mortel… ainsi vous vous avouez vaincue…”[16] (Ibíd.: 250).
La admisión de la derrota por el uso de un lenguaje ajeno y dominante, es descrito en otro caso, donde el interlocutor de orígenes judíos, se dirigía, inicialmente en broma pero luego por el hábito, a sus pares por nombres precedidos del apelativo “Judío”; así de forma banal e inconsciente era corriente escuchar apelativos como “Judío Löwenstein” o “Judío Mahn” para dirigirse a dichas personas. Asimismo, el término de segregación racial “Judío” era usado en muchas expresiones como “Judíos motorizados” [fahrjuden] para aquellos que tenían el derecho de tomar el tranvía y “Judíos a pie” [laufjuden] para aquellos que no lo tenían (Ibíd.: 253).
Estas como otras expresiones detalladas en el testimonio de Klemperer, además de evidenciar la execrable división racial característica del régimen nazi, también permiten reconstruir el contexto social de la época donde los derechos de las personas eran restringidos y fijados en expresiones pertenecientes al lenguaje totalitario.
IV. CONCLUSIONES
La investigación sobre los lenguajes totalitarios debido a su complejidad inherente y los múltiples aspectos que implica, exige formas de estudio interdisciplinario. En el caso de la obra de Klemperer, se advierte que la etnografía de la comunicación establece un vínculo con la lexicografía entendida, esta última, en su sentido amplio no necesariamente referido a la depurada técnica de confección de diccionarios que caracteriza a la disciplina, sino a una descripción del sentido y uso de las palabras situadas. Postular una “etnografía léxica”, a partir de un estudio sistemático de las palabras y la descripción profunda y cualitativa de sus usos contextualizados, significa acercarnos a una interdisciplinaridad que promete resultados esclarecedores al momento de realizar reflexiones sobre la vida del lenguaje en las sociedades.
La característica de homogeneidad en la lengua del Tercer Reich destacada por Klemperer, parece ser constitutiva de de regimenes totalitarios y el lenguaje que les es propio. La libertad de expresión, las voces disidentes, el pensamiento crítico y las autonomías de toda índole son enemigos declarados tanto del totalitarismo como de su lenguaje, en la misma medida en que éstas formas de la libertad de pensamiento son pilares constitutivos de las sociedades democráticas donde el debate y la argumentación permiten la acción política de los pueblos.
En la actualidad, no es posible evitar pensar en inquietantes paralelismos, en el contexto regional. El caso del proceso político boliviano, comparte similitudes con las reflexiones de Klemperer, por ejemplo, el cambio de nombre a lugares e incluso la letra de himnos regionales, aparición de siglas de organizaciones afines al gobierno e.g. Conalcam, la repetición hasta el cansancio de términos y frases como “proceso de cambio”, “descolonización” o “vivir bien” sin siquiera poder estabilizar unánimemente su sentido, la aparición de neologismos como “plurinacional”, las distinciones étnicas constitucionalizadas entre las treinta y seis naciones “indígena originario campesinas” y las “comunidades interculturales” que no se consideran naciones y tampoco están incluidas en tales categorías que, de manera original, mezclan origen étnico y condición social. El fenómeno de cambio de sentido de ciertos términos, tal como menciona Klemperer en sus notas, puede equipararse en el contexto local con el cambio de sentido que sufrió el vocablo “autonomía” en las regiones orientales mayoritariamente opositoras al gobierno boliviano actual; este término, que en un principio expresaba la demanda y la lucha de los últimos años por la descentralización regional y administración propia de recursos, fue incorporado al léxico del partido gobernante para ser luego “regurgitado” con un sentido diferente que incluía la atomización de autonomías (indígena, municipal, departamental, regional) que finalmente no han podido hacerla, hasta el momento, viable.
Estos, entre muchos otros elementos, ameritan un estudio minucioso desde las ciencias sociales y las ciencias de lenguaje para evaluar el carácter totalitario del proceso político actual en Bolivia. El testimonio y reflexión sobre el lenguaje totalitario del profesor Klemperer constituye una base de análisis y resistencia intelectual ante cualquier intento de perversión de la lengua por ideologías de matices intolerantes y autoritarios que, lamentablemente, no parecen ser “cosa del pasado”. Esta manera de estudiar el lenguaje en acción, se plantea como una alternativa académica y, sobre todo, militante en el ámbito político contemporáneo. Siguiendo a Krieg (Op. Cit.: 165), y a manera de epílogo, cabe señalar que el testimonio de Klemperer muestra que es posible descifrar, inclusive mientras actúan, los mecanismos de discursos que producen injusticia y, al mismo tiempo, la comprensión de esos mecanismos constituye una condición necesaria para pasar a la acción orientada a desestructurar poderes dudosos e intimidantes.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
FAYE, J. (2003). Introduction aux langages totalitaires. Théorie et transformations du récit. Paris. Hermann.
KLEMPERER, V. (1996). LTI, Lingua Tertii Imperii. La langue du IIIe Reich, Carnets d`un philologue. Paris. Albin Michel.
KRIEG, A. (1997). Victor Klemperer, LTI, la langue du 3e Reich. Carnets d’un philologue. Mots, Volume 50, Numéro 1. p. 162 – 165.
LOMBA, P. “Victor Klemperer: LTI. La lengua del Tercer Reich”. Recuperado el 15 de septiembre de 2010 de http://textos.elvarapalo.com
SAVILLE-TROIKE, S. (2005). La etnografía de la Comunicación. Una Introducción. Buenos Aires. Prometeo.
URENDA, J. (2009). El Estado Catoblepas. Las contradicciones destructivas del Estado Boliviano. Santa Cruz de la Sierra. El País.
——————————————————————————–
* Lingüista. Profesor Universitario.
[2] La fuente principal utilizada en el presente trabajo es la traducción francesa del libro editado en 1996 por Albin Michel titulado “LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du IIIe Reich” o La “Lengua del Tercer Imperio”, en referencia al “Drittes Reich” o régimen hitleriano alemán.
[3] Urenda (2009: 17) señala que la Constitución Política Boliviana vigente (postulada por el actual partido gobernante) diseña un Estado de naturaleza desmesuradamente “centralista”; la reflexión sobre el centralismo sugiere que un Estado de este tipo pretende un control total de las competencias administrativas y políticas del estado, entonces, podemos poner sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿un Estado “Centralista” es “Totalitario”?. En lo referente al carácter étnico de esta Carta Magna, el autor indica que “contiene disposiciones claramente racistas al otorgar privilegios constitucionales en atención a consideraciones de orden étnico…”(Ibíd.: 10), como es el caso considerar a los pueblos “indígena originarios campesinos” como los únicos conglomerados sociales en posibilidad de constituirse como una “nación” con todas las ventajas de gestión que este estatus conlleva (propia justicia, administración de recursos, etc.).
[4] Además de las múltiples expresiones de opositores al gobierno boliviano sobre este aspecto, cito a manera de ejemplo de trascendencia internacional, la del diario español “El País” que en su editorial del 20 de marzo de 2010 expresa: “…Morales ha puesto en marcha una feroz maquinaria de ajuste de cuentas; en la peor tradición de los gobiernos revolucionarios que acaban abrazando el totalitarismo.” (http://www.elpais.com).
[5] “… soporté el golpe de la prohibición de frecuentar las bibliotecas, y así me fue robada la obra de mi vida.” (traducción mía)
[6] “…es entonces, literalmente y en el sentido propiamente filológico, que me aferraba lo más fuertemente posible a la lengua del Tercer Imperio y es ella que se convirtió en mi balancín (de equilibrista) para superar el vacío…” (traducción mía)
[7] “…conseguir esas publicaciones era para mi extremadamente difícil, siempre peligroso y a veces absolutamente imposible.” (traducción mía)
[8] En el caso del actual proceso político boliviano, cabe recordar que los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado han sido copados, paradójicamente por la vía democrática, en más de dos tercios por el partido de gobierno y esta mayoría le ha permitido designar autoridades judiciales interinas, nombrar delegados electorales y aprobar un conjunto de leyes en concordancia con su ideología dominante. Asimismo, es importante mencionar que la filiación de los denominados “movimientos y organizaciones sociales” a la ideología dominante y su participación en puestos claves del gobierno dan la impresión de la penetración cada vez mayor del Estado en la sociedad boliviana. Para corroborar las intuiciones sobre el carácter total del Estado, el propio Vicepresidente de Bolivia, en una conferencia realizada el 16 de septiembre del presente año en la Universidad Católica de la ciudad boliviana de Cochabamba, indicó que “El Estado es dominación, es monopolio. El Estado tiene que concentrar legitimidad, coerción, recursos públicos en un escenario de luchas.” (http://www.lostiempos.com)
[9] La formula “Estado plurinacional” para el caso boliviano, tiene el mismo objetivo de anunciar una nueva manera de organización política expresada en la Constitución Política del Estado; al respecto remito al trabajo de Urenda (Op. Cit.) quien describe nocivas contradicciones contenidas en la Carta Magna Boliviana vigente.
[10] Una comunidad lingüística y política, según Lomba, con preponderancia de lo irracional y pasional sobre lo racional, una ideología que se encarna en el pueblo a través de la lengua como el camino más efectivo hacia el denominado “Estado total” (http://textos.elvarapalo.com).
[11] “…espantosa homogeneidad en todas sus manifestaciones …” (traducción mía)
[12] “Observaba cada vez más minuciosamente la manera de hablar de los obreros en la fábrica (Klemperer después de ser destituido trabajaba en una fábrica de zapatos), de los brutos de la Gestapo y cómo nos expresábamos en nuestro hogar” (Traducción mía)
[13] La separación de los judíos orquestada por el régimen nazi, se concretaba en la localización de los mismos en “maisons de Juifs” (Klemperer, Op, Cit.: 223) o “casas de judíos” construidas en medio de los barrios “arios”. Klemperer desarrollaba sus reflexiones y redactaba su diario desde una de estas casas.
[14] “La palabra “pueblo” es empleada en los discursos y los escritos tan usualmente como la sal en las mesas…: “fiesta del pueblo” (cumpleaños de Hitler),… “comunidad del pueblo”, … “extranjero al pueblo”,… se llama más frecuentemente que antes “canciller del pueblo” a Hitler,… la repetición constante parece ser un efecto de estilo central en su lengua…” (traducción mía)
[15] En el contexto político boliviano, han surgido repetidas propuestas de cambio de nombre a monumentos bajo el argumento que representan el pasado colonial y liberal, en contraste con el gobierno socialista-indigenista actual. Una nota del periódico “El Diario” de fecha 13 de enero de 2010, ilustra el caso de la Plaza “Pedro Domingo Murillo” de la ciudad boliviana de La Paz, ubicada en el centro político del país, monumento que ha evitado al menos dos propuestas de cambio de nombre por iniciativa de organizaciones “indígenas” u “originarias”. La primera, en octubre de 2006, fue un proyecto de cambio de nombre de la Plaza por el de “Tupak Katari” (caudillo indígena) presentado por representantes de de comunidades campesinas de La Paz. La segunda data de enero de 2010, cuando una confederación de mujeres campesinas, planteaba cambiar el nombre de la Plaza a “22 de enero” en referencia a la fecha en que se posesionó al actual Presidente de Bolivia. Ambas propuestas fueron rechazadas por la entonces denominada “cámara de diputados” respetando el significado que el nombre del caudillo paceño Murillo tiene para los habitantes de esta ciudad. (www.eldiario.net)
[16] “… usted habla la lengua de su enemigo mortal… así usted admite estar vencida…” (Traducción mía)