Juan Carlos Urenda
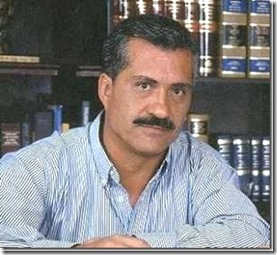
En lo que respecta al proceso constituyente, en Sudáfrica se dieron dos años para discutir las reformas antes de que se instale la Asamblea, naturalmente se discutieron todos los artículos y la misma constituyente subió de dos tercios a ochenta y cinco por ciento los votos requeridos para tomar las decisiones importantes. En Bolivia no hubo discusión previa, la Constituyente no debatió ni un solo artículo, el oficialismo luchó a brazo partido para eliminar el requisito de ley de dos tercios y, finalmente, hubo gente que murió por pretender ejercer sus derechos a debatir temas y por hacer respetar los dos tercios. En Sudáfrica nos contaron que el Gobierno boliviano había sido informado en detalle sobre el proceso constituyente sudafricano, lo que, lamentablemente, no tuvo eco.
La autonomía provincial vigente en Sudáfrica funciona sin odio, separatismo ni terrorismo. Cada una de sus nueve provincias (equivalente a los departamentos) tiene una Constitución respetada por todos. No hay gobiernos, territorios, ni tierras comunitarias de origen indígenas, tampoco gobiernos regionales. No hay privilegios en atención a consideraciones étnicas como en Bolivia.
El principio de igualdad es el tesoro más preciado del proceso de pacificación sudafricano. Allí no hay privilegios para las mayorías negras. Cada hombre, sin importar su origen, vale un voto y punto. La palabra ‘negro’ o ‘indígena’ o ‘indio’ no existe en la Constitución, no hay representaciones corporativas ni gobiernos indígenas para ninguna de las catorce tribus que no las convirtieron en ‘nacionalidades’; no consideran a los ingleses y holandeses (los colonizadores) como ‘invasores’. Nadie hace nada en términos de ciudadanía y derechos políticos de acuerdo con ‘sus usos y costumbres’, todos tienen que sufragar para elegir y decidir. Los negros no tienen ‘cuotas’ en el Tribunal Constitucional, donde no es un activo la experiencia sindical, ni es obligatorio hablar un dialecto tribal para ejercer un cargo público. Allí los blancos que dejaron el Gobierno no resultaron imperialistas, neoliberales ni ‘vendepatrias’, y los negros que asumieron el poder no ‘nacionalizaron’ nada, al contrario, desmontaron varios de los esquemas estatistas y centralistas de los blancos, de ahí que la economía sudafricana se ha sostenido generando empleos sobre la base de la libre empresa, respetando la inversión extranjera, y no ha recurrido a sistemas prebendales para paliar la pobreza.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Las señales de concordia fueron increíbles: el flamante presidente Mandela nombró como su primer ministro de Gobierno al que había sido del régimen blanco anterior (aquello equivale a que Morales hubiera designado como ministro del Interior al de Goni).
Como no podía ser de otra manera, ese proceso generó cuatro premios Nobel de la Paz: el líder tribal Chief Luthuli, el cardenal Desmond Tutu, el presidente blanco saliente F.W. de Klerk y el presidente negro entrante Nelson Mandela. En Bolivia, ‘el proceso de cambio’ en vez de premios Nobel, lo que está generando son maestros en destruir el proceso democrático, así como presos políticos, exiliados y muertos. Destrucción en vez de construcción, pero en el MAS les dio para creer que el proceso boliviano era tan similar al de Sudáfrica, que lo único que les faltaba para igualar procesos ¡era nada menos que el Nobel de la Paz!
Queda claro que la dimensión humana extraordinaria de Mandela, de paz, reconciliación, profunda convicción democrática y visión de estadista es lo que, lamentablemente, no hubo en el proceso de cambio boliviano.
El Deber/Séptimo Día