“Sáquense el chip de que el Gobierno va a dar el golpe y a estatizar todo”.
Entrevista: Álvaro Garcia Linera, vicepresidente de Bolivia
El vicepresidente exige mayor protagonismo a los empresarios cruceños. “La conversión del empresariado cruceño de rentista a productor es clave”, dice. Revela detalles de las reuniones políticas de 2008, durante la toma de instituciones en Santa Cruz
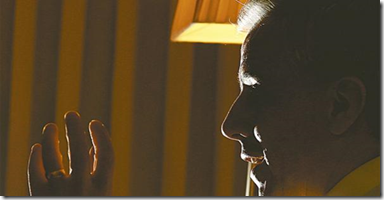
Pablo Ortiz / Mónica Salvatierra
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
EL DEBER, Santa Cruz
Álvaro García Linera acaba de aterrizar y picotea frutas desde un plato como para no tener el estómago vacío. Los botines de tropa que lleva puestos no acompañan un atuendo al que solo le falta un saco negro para volverse formal.
El vicepresidente del Estado está en Santa Cruz, en una suite de colores pasteles y tan amplia como un departamento. Antes de comenzar a conversar bebe de un solo trago toda una copa de jugo de naranja como queriendo aclarar una voz maltratada por el discurso que acaba de pronunciar en Cuatro Cañadas. Hablará del nuevo mapa político boliviano por dos horas y cuarto.
Se tomará un tiempo para pensar en las preguntas ‘difíciles’, recordará los tiempos de la guerra ideológica resuelta en 2008 y girará su anillo de bodas decenas de veces mientras estructura sus ideas.
¿El MAS tuvo que correrse un poco a la derecha para copar el centro político?
He criticado a esos analistas por moverse en el espacio euclidiano, primitivo. Mi propuesta académica, intelectual y política lee el espacio político como curvo y el razonamiento es muy sencillo.
Es posible encontrar el centro cuando hay dos propuestas confrontadas. Estaba bien hablar de centro en 2005 y 2009 cuando había dos propuestas confrontadas. Desde 2010, pero verificado en 2014, no hay dos polos, ahora un campo político unipolar.
El MAS ya no es el de 2005, ha ido mudando la propuesta, ya no es tan comunitario, ahora ha abrazado el ‘modelo cruceño’, que es capitalista.
Seguiré con mi idea. Un espacio unipolar, lo que hace es hundir, curvar el espacio. Las propuestas giran alrededor de ellas. Este es el centro ahora, pero antes era la izquierda. No tiene contrapeso y todo gira alrededor de él.
Es curioso pero ninguna persona ha planteado privatizar algo, o expulsar a los indios de las decisiones. Este sentido común que antes era de izquierda, ahora se ha vuelto una propuesta universal. Ya no es un polo, es el horizonte de época.
Ustedes dirán que este polo se ha tenido que ir al centro para extinguir a la derecha. Pero ahí pido que revisen nuestro plan de Gobierno de 2005. Es lo que estamos haciendo hoy. El plan de Gobierno de antes lo hemos enriquecido. Antes no había industrialización, ahora sí.
El MAS en 2005 tenía una agenda, ¿el proyecto lo han ido construyendo con el tiempo?
Sí, se ha ido enriqueciendo, y evidentemente y en las reflexiones nuestras estaba el concepto de cómo se refuerzan los bienes comunitarios. Hemos avanzado bien por un lado, y hemos tenido frenos en otro. Cuando uno amplía los bienes del Estado, está ampliando los bienes comunes. Cuando esos bienes no funcionan como capital sino como bienes de uso -en bonos, en subvenciones de electricidad, de carburantes- se convierte en valor de uso para satisfacer necesidades.
¿Eso no distorsiona la economía, no nos hace un paraíso subvencionado?
Es parte de esta función de los bienes comunes, son un ‘satisfactor’ de necesidades.
Eso funciona bien en épocas de vacas gordas, pero no cuando el cinturón aprieta…
Eso quieren los de la derecha. Por una parte hay un potenciamiento de los bienes comunes, pero hay otro elemento, donde hemos encontrado dificultades, no todo está bien bonito.
En la parte de producción comunitaria tenemos dificultades. Hemos ampliado la base de la propiedad de la tierra como base de bien común. Hay 23 millones de hectáreas comunitarias, los interculturales tienen 17 millones y los empresarios, 5 millones. Esto puede cambiar: habrá 27 millones de tierras comunitarias, los interculturales tendrán 23 millones y los empresarios 12 o 15 millones.
¿Dónde estamos fallando o encontrando dificultades? en potenciar actividades productivas comunitarias. El estado no puede crear comunidad. El Estado puede ayudar a que una iniciativa se expanda, pero el Estado es la antítesis de la comunidad.
¿A qué se refiere con problemas?
En Omasuyos producen leche, le vendían a la PIL y pidieron una fábrica de leche, pequeñita, de $us 3 millones. Son personas bien formadas políticamente, les damos la planta, pasa un año, se debilitan y la devuelven al Estado.
Qué nos enseñó esto: lo comunitario en la producción que es la clave de nuestro futuro, ahí se define la dimensión comunitarista de nuestro proyecto, no puede ser una creación estatal, sino una construcción propia de la sociedad.
Y, ¿a qué se debe el fracaso?
A la inexperiencia de la gente. Ahí está el límite, pero no es insuperable. La retomamos, la administramos un año, los compañeros de a poco van agarrando conocimientos de forma de gestión y la retoman y avanzan. Eso pasó en Chapare con la fábrica de Palmito. En Oruro, Potosí y La Paz con las fábricas de textiles.
Son 13 o 15 iniciativas, no son más. Pongo este ejemplo para mostrarle lo dificultoso que es pasar a formas de producción comunitaria, que ya no depende de la buena voluntad del Estado, sino de maduración asociativa del sindicato, de la comunidad de productores. No es imposible, pero no sucede a la velocidad que uno hubiera deseado.
En 2011 queríamos construir poder económico de los sindicatos y pensamos que era potenciando actividades asociativas. Aprendimos que no es un tema de voluntad del Estado, no lo podemos imponer. Las condiciones de maduración de la sociedad para asumir poder comunitariamente eran débiles.
¿Y qué genera eso en el Gobierno?
Una mirada a más largo plazo en la construcción de lo comunitario y una mirada de lo que significa el socialismo.
Eso debatíamos con la Marta Harnecker (marxista chilena) cuando vino acá. Pensamos en el socialismo no como un nuevo régimen económico, sino como una etapa de transición. El socialismo es esta lucha, entre formas capitalistas dominantes y tendencias comunitarias que emergen y vuelven a retroceder. Todo conducido por un poder estatal, que mantiene el mando hacia una mirada comunitaria.
¿Cuál es el modelo económico del Estado ahora?
Esa es mi reflexión. Estamos en la construcción de un régimen socialista democrático, pero no entendiendo el socialismo como un nuevo régimen de producción, sino como el escenario de batalla de formas capitalistas de producción, permanentemente enfrentadas, cruzadas, confrontada con otras formas de producción no capitalistas.
¿Son antagonistas entre sí?
A la larga sí, ahorita pueden convivir, no se enfrentan, el Estado está impidiendo que unas aplasten a las otras. Pero a la larga son contradictorias. Nuestro proceso se va a definir en la medida que lo comunitario se expanda. Pero no depende ya del Estado y su voluntad. Es un escenario de batalla donde conviven dos o tres modelos de desarrollo.
Cuando se enfrenten, ¿el Estado se decantará a favor de lo comunitario?
Dependerá de la sociedad, no del Estado. Esa es la diferencia con lo proyectos soviéticos, donde el Estado asumió y sustituyó la sociedad. Eso ya no es una ponencia leninista, sino estalinista. Cuando Stalin se cansa y asume la conducción de la economía, llegamos al capitalismo de Estado y a su derrota 40 años después.
Me quedo con la reflexión leninista: El socialismo es este escenario de guerra. ¿Cómo será dirimido? Cuando la sociedad, los productores, vayan desarrollando y consolidando sus capacidades productivas mientras el Estado los ayude.
Si el Estado quisiera acelerar eso, asumiendo para sí el control de las decisiones, estaríamos perdidos. Eso sería repetir la experiencia soviética que fracasó.
¿Por eso mantiene el Estado a las empresas agarradas con los cupos de exportación?
El tema del control de los cupos de exportación, la fijación de precios, fueron medidas defensivas. No nos hubiéramos metido para nada en los precios del aceite, si no fuera que los aceiteros nos hicieron una guerra económica en 2008. Subieron el precio y exportaban más barato. No nos hubiéramos metido en el precio del azúcar si en el 2010, cuando aumentamos el precio de la gasolina, también hubo escasez de azúcar.
Entonces dijimos: “No, señores, vamos a regular”.
¿Por qué se mantienen esos cupos cuando hay un diálogo fluido con los empresarios?
Genera este tipo de tensiones administrativas una limitación material. Estamos dando vueltas en tres millones y medio de hectáreas. Dejo de producir soya y le meto más trigo. Dejo de producir trigo y metro chía, dejo chía y meto frijol. Hay que romper esa limitación material.
Si produjéramos seis millones de hectáreas a quién le van a estar preocupando los cupos de exportación. Si tuviéramos el doble de soya, triple de frijol, cuatro veces más chía, no habría control. No liberemos, expandamos la producción.
¿En qué atora. Por qué seguimos dando vueltas?
Los hemos convocado a los empresarios para que nos digan qué necesitan.
El escenario de guerra ya se acabó, ya los empresarios no hacen política y usted los tiene donde los quería…
Han aceptado las reglas del juego.
Así es. Por eso hemos dicho qué tipo de decisiones legales y administrativas requieren para que esta inversión se adelante. Nos dijeron dos cosas: “Tenemos problemas porque hemos tumbado montes y tenemos miedo de que nos reviertan la tierra.
Les dimos eso, se han inscrito medio millón de los tres millones y medio que nos pidieron. Nos dijeron que había problemas con la inversión, que los bancos no les prestaban plata. Hicimos la ley de bancos y dimos 60% a viviendas y actividades productivas con intereses bajos.
Ahora los empresarios sacan dinero pero no tanto. Quiero reunirme con ellos para preguntarles cuál es el nuevo horizonte. ¿Hay que legalizar las tierras? Las vamos a titular rápidamente.
Y usted, ¿qué cree que falta para invertir?
El país ha crecido más rápido que la mentalidad de la gente, de los empresarios. Eso también pasa en la burocracia. Seguimos mirando con la visión pequeñita y el país mide tres veces más. Lo mismo pasa con el sector privado, que sigue con la mirada pequeña cuando hay posibilidades de un rápido y alto crecimiento.
En segundo lugar, quisiéramos que sean los empresarios bolivianos los que crezcan, no quisiéramos que sean tanto el brasileño, el japonés o el argentino. Es una regla que no está en una ley pero es una reflexión básica. No queremos que agarren su tierra y que la alquilen a una brasileño o a un argentino.
No nos va a ir bien. Copien lo que hacen los brasileños y los argentinos. Produzcan en gran escala. Hay gente que lo está haciendo, pero es muy poca. Son pocos los empresarios cruceños que están pensando en grande.
¿Y no es por desconfianza en el Gobierno?
Puede ser, pero veo que es un tema más estructural. Falta un empresariado cruceño con mayor agresividad y con mayor protagonismo para mirar hacia adelante no como un rentista de la tierra, sino como un productor. La conversión del empresariado cruceño de rentista a productor es clave.
Esto es un cambio de actitud. Buena parte de lo que ha hecho el empresariado cruceño es ser rentista, entregar la tierra al menonita, al brasileño, al argentino y recibir una renta. Es muy cómodo, pero tiene un límite y lo estamos poniendo nosotros. Le estamos diciendo deja de ser rentista, anímate a ser empresario.
Deja de recibir la tercera parte de las ganancias y gánalo todo, pero arriesga, invierte, gestiona. Y los que lo están haciendo les va muy bien. Aguaí, por ejemplo, es un conglomerado cruceño con algunos extranjeros que han vendido su producción por adelantado a Francia, consiguieron plata de las AFP, le han metido a producir, tienen su fábrica y funciona. ¿por qué no hacen más cosas así en otras áreas de la producción?
La resistencia política estaba liderada por empresarios, ¿el Gobierno se dio cuenta de que necesitaba a los empresarios o son un mal necesario?
Nosotros no nos fuimos a la confrontación contra ellos, no hicimos sabotaje con el aceite, el azúcar, no hicimos corridas bancarias. Nos obligaron. Nosotros no perseguimos ni bloqueamos la entrada a presidentes en los aeropuertos. Nos defendimos, y para defenderse hay que ir al ataque.
Nosotros vinimos a rendir examen al Comité Cívico. Vinimos a dialogar, a conocer. Me reuní con Branko Marinkovic, he estado en su casa, para decirle que la Constitución vaya y el me dijo que no, que la Constitución traería muchos problemas. He ido a reunirme con Leopoldo Fernández en su hacienda en Pando, en 2008, antes de que nos bloqueen y nos den el golpe de Estado. Hemos ido a tocar todas las puertas.
Pero dicen que fue de forma beligerante, a pedir la rendición de ellos.
No, no, no.
Eso es falso. Fui a pedir acuerdos. A Branko le pregunté qué cosas hay que cambiar en la CPE para que se la apruebe. Su respuesta fue: “Son demasiados problemas, no puede aprobarse esa constitución”. Qué voy a hacer, me tengo que defender. He entrado al Gobierno con la bandera de esa Constitución. Mi razón de ser como partido es la Constitución. Tenía que enfrentarlo. Jamás fui a pedirle rendición.
Es más, las reuniones que tuvimos en 2008 con supervisión de Unasur con Costas, Suárez y Cossío. Les dijimos: “Qué modificaciones le hacemos a la CPE para que vaya”. Fue su gran momento y no supieron aprovechar.
¿Se les ofreció un pacto y no lo aprovecharon?
Claro. Pero no avanzó y esto pasó al Congreso.
¿Esa fue la derrota militar?
Eso es Porvenir. Nosotros no fuimos a enfrentarlos, ellos nos enfrentaron, nos defendimos y los derrotamos.
Pero está claro que el sector empresarial es importante y los necesitamos.
Lo que no están entendiendo ustedes es nuestra mirada del socialismo. No vendrá por un decreto que lo nacionaliza todo, eso no es socialismo sino capitalismo de Estado.
El socialismo será una construcción gradual, conflictiva de iniciativas sociales que van asumiendo el liderazgo de producción en distintas áreas.
Mientras no surgen iniciativas de parte de la sociedad, tenemos que trabajar con lo que existe y esos son empresarios, que tienen que reforzarse crecer y generar más riqueza. Sáquense es chip de en qué momento el Gobierno va a dar el golpe y estatizar todo. Eso no va a suceder, eso ha fracasado y eso no es socialismo, la estatización de los medios de producción llevó a un tipo de socialismo bastardo y fallido. No repetiremos ese error. No repetimos lo de la UDP en el 84, no repetimos lo de la URSS.
Volviendo a la mesa de Cochabamba. ¿Le ofrecieron negociar la Constitución y eligieron rendirse? Los prefectos luego salieron en la foto firmando el acuerdo con Leopoldo preso.
Ya habían perdido…
Pero en esa misma reunión, en análisis de asesores que estaban en Cochabamba, había la posibilidad de seguir resistiendo, pero era un suicidio…
¿Nunca hubo reflexión opositora para consensuar la constitución en ese escenario?
Administraron mal su repliegue. Es que no eran guerreros. Su resistencia llega hasta que se pone en juego su fin de semana, el churrasco del sábado o la feria. Nosotros somos guerreros, no tenemos nada que perder. Luchamos por ideas no por intereses.
Ellos luchan por intereses, no por ideas. Somos moralmente superiores. Había la posibilidad de seguir resistiendo, pero era altamente riesgoso porque el apoyo social que tenían se desmoronó. Podían haber hecho un esfuerzo para reagruparla, pero era arriesgarse y el riesgo era aparecer como Leopoldo, en la cárcel. Si una persona lucha por ideas, se arriesga a eso. Si lucha por temas personales dice: “No, mi hijito, me voy para atrás porque puede que pierda lo que tengo”.
Entonces, ¿Leopoldo era el único que luchaba por ideas?
No, lo dejaron solo y no supo calcular lo que estaba haciendo. No es idealista, no supo calcular. Fueron muy improvisados.
Lo raro de todo esto es que muchos de los operadores de ese enfrentamiento, ahora negocian con usted de forma muy tranquila.
Eso te da el ejemplo de cómo actuamos nosotros. No actuamos por rencores. La talla de cómo somos te la da el ejemplo de que uno de los coroneles de la Policía que estuvo en los actos de represión de Villa Tunari fue general en tiempos de Evo.
Otro de los custodios de Chonchocoro fue general y que mi carcelero ha sido mi edecán. Lo mismo con esto.
Este compañerito era el que llevaba las instrucciones a Sucre para hacer los levantamientos y ahora está aquí con nosotros y hace bromas, sí. Nos podemos sentar con el que el día de ayer era nuestro adversario, por supuesto, pero nosotros nunca vamos a transar. Lo que decíamos ayer lo decimos hoy. Él es el que debe revisar su conciencia. Tenemos una línea clara y transparente.
¿Qué concesiones han tenido que hacer para lograr el ‘entronque público-privado?
Centrales, nada. Administrativas, tal vez. Puede ser una ley que favorezca más al productor menos al que comercializa, ¿es concesión? No, es sentido común.
Pero es una concesión quitarle los juicios por desmonte…
Parcial, pero lo hemos pensado bien. Un trámite de reversión dura de ocho a diez años. No es concesión, es una mirada práctica de las cosas. Donde no vamos a ceder es que la mayor cantidad de tierra tienen que estar en manos comunitarias y campesinas.
¿No tiene riesgo de desviar el proyecto esta ‘inclusión del adversario?
Siempre habrá riesgos, esto no es una fórmula matemática. Tienes que estar ahí en la pelea porque habrá 7.000 variables. No hay hegemonía duradera ni eterna. La hegemonía es tu capacidad de convertir tu proyecto en universal, que incorpore los proyectos de los otros sectores como parte de ese proyecto universal.
Es el liderazgo moral y lógico, pero si no se abre no es hegemonía, es imposición. Hegemonía es seducir. Lo tuyo está incorporado en lo mío y lo que tú haces pensando que es lo tuyo, es también lo mío. Se valida convocando a otros que no son el núcleo original.
Si no, no sería hegemonía. Si un proyecto se queda en su núcleo original es dominación e imposición. Abrirse tanto que los otros sectores te pueden copar e imponer siempre será el riesgo de una hegemonía, por eso es una batalla. Al haber incorporado en tu adversario en tu proyecto universal, deja de atrincherarse en un feudo y ya no podrá generar contrapoder.
El riesgo es que tengas un adversario lo suficientemente hábil, inteligente, que desde el interior de tu proyecto convierta al suyo en el hegemón del proyecto universal.
Y usted confía en que no son tan inteligentes.
No, lo que pasa que nosotros estamos pensando 24 horas al día en ese tema y ellos piensan solo los fines de semana. Nosotros le llevamos ventaja.
Esa batalla permanente es como el alimento del guerrero, supongo.
Es que la política es correlación de fuerzas. Siempre.
¿Cómo ve a la oposición ahora?
Sin proyecto propio, sin personalidad. Tiene personalidades en sentidos de individuos, pero no tiene personalidad histórica. Va a tenerla algún rato, pero mientras más dilatemos eso, mejor para nosotros.
Y cuánto va a durar esta hegemonía sin contrapesos?
Eso no se puede saber. Pero siempre habrá conflictos y en las próximas elecciones departamentales y municipales habrá conflictos, reacomodos de fuerzas que podrían ser a la larga interesantes. La política nunca se congela, no puede congelarse. Pero es muy difícil que en 10 años surja proyecto alternativo.