Carlos Herrera*
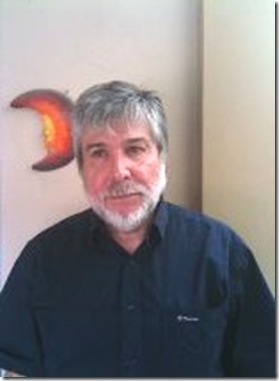
El concepto de propiedad privada está inspirado no solamente en la idea de darle a la persona el derecho a disponer de un bien, también en la idea de brindarle la seguridad y la tranquilidad necesarias para el desarrollo de su vida y su personalidad, a través de una garantía social que asegure sus bienes de las interferencias y la intromisión externas. Este principio es también el responsable directo del crecimiento económico de los países modernos, porque hace posible la transferencia de los bienes por la sola voluntad de las personas, lo que ha devenido en la multiplicación de los negocios y el trabajo, como en una mayor generación de riqueza.
Pero ¿Cual el origen de fondo de este principio? Viene de la admisión de que el verdadero motivador de la actividad productiva humana es el “interés personal”, esto es, el deseo de poseer y disponer de cosas propias. En otras palabras, del reconocimiento de que el “interés personal” es parte constitutiva de la propia naturaleza humana, lo que ha servido también para convertirlo en un principio informador de las Constituciones y la legalidad de casi todas las naciones auténticamente progresistas del mundo.
No ha sido fácil su instauración, sin embargo, porque la formalización legal del principio de la propiedad privada, supuso una lucha política parecida a la de la igualdad política de las personas, esto es, al reconocimiento del derecho que tienen todos los mayores de edad (hombres y mujeres) a ser miembros plenos de su sociedad y por ello a participar en las decisiones que aquella adopta, algo que ha generado innumerables conflictos a lo largo y ancho del planeta.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Hoy sin embargo, si bien es un asunto reglado, es decir, sujeto a límites legales, casi nadie puede concebir en nuestro tiempo una sociedad que no se asiente sobre este principio, también porque aquellos países que edificaron su organización política sobre la negación de la propiedad privada, terminaron en la pobreza más grande y víctimas de dictaduras criminales. Cuba y la disuelta Unión Soviética son el mejor ejemplo de aquello.
Ahora bien ¿Que pasa en nuestro país con respecto a este asunto? Digamos primero que la actual Constitución Política tiene a la propiedad privada como un principio informador de la legalidad nacional, cuando dice, en uno de sus artículos, que “se garantiza la propiedad privada siempre que cumpla una función social y que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo”.
Pero aquí es donde empiezan los problemas. Examinemos un poco esta expresión de la “función social”. ¿Qué es lo que se entiende por “función social” de la propiedad? No hay nada claro al respecto y esto es precisamente lo malo, porque entonces la expresión puede servir para la violación sistematizada de la misma mediante interpretaciones caprichosas. Si una persona cualquiera, por ejemplo, tiene una propiedad agrícola que no la trabaja -incluso por razones justificadas, como una crisis financiera circunstancial- puede caerle la mano del Estado, y, con el ucase constitucional de “la función social”, expropiarla sin remedio alguno.
Pero vamos un poco más allá. ¿Hay alguna norma en las Constituciones modernas que establezca una discriminación entre la propiedad de los nacionales y la de los extranjeros? No parece que así fuera, primero porque la propiedad es un fenómeno vinculado a la disposición de bienes más que a un asunto de nacionalidades; y, segundo, porque de ser así ninguna de las naciones punteras del planeta hubiera recibido el caudal de inversiones que ha hecho posible su crecimiento económico en el último siglo. Más aún, mucho del progreso de aquellos países se debe a las garantías que le brindan a la propiedad privada en general, a la seguridad con que las leyes la revisten, lo que ha hecho posible incluso el fenómeno de la globalización de la economía, que no es otra cosa que el intercambio fluido de capitales y de bienes entre las naciones del mundo.
Por eso entonces este asunto de las nacionalizaciones de las empresas que tienen socios extranjeros es un golpe devastador a la vigencia de la cultura basada en el respeto de los derechos personales, ya que si bien se las vende como un asunto de interés nacional con el que todos están de acuerdo, lo que resulta de ello es que se abre una puerta al atropello generalizado de la propiedad privada, porque a partir de ahí los gobiernos no ponen ya reparos en disponer arbitrariamente de los dineros para las jubilaciones, o se apropian -mediante la técnica de los impuestos selectivos- de un porcentaje importante de las rentas que produce el trabajo laborioso e innovador de algunos sectores productivos, todo lo cual deviene inevitablemente en una reducción de las inversiones hacia y dentro del país, lo que disminuye dramáticamente el empleo y por tanto la calidad de vida de la población.
Hay que mirar con cuidado este asunto porque la violación a la propiedad privada, por muy patriótica o necesaria que parezca inicialmente, socava la confianza de los inversores y esto lleva al punto exacto donde muchos países latinoamericanos están ahora, con economías tan dependientes del gasto estatal, que la violencia social y la informalidad crónica, son su nota relevante.
Esa práctica gubernamental de despilfarro de las arcas nacionales, en gasto corriente y en asistencialismo demagógico, es también hija de esa cultura de irrespeto por la propiedad privada, porque los recursos que proceden de los impuestos nacionales son de propiedad de los pueblos y deben volver a ellos en educación, salud o infraestructura. La pobreza de unos como la grandeza de otros pueblos, es consecuencia directa de formas contrapuestas de ver y de valorar la propiedad privada en el mundo. Los unos que la asumen como cosa central y de obligado respeto, y los otros que la ven como ilegítima y merecedora del manoseo del Estado.
*Abogado