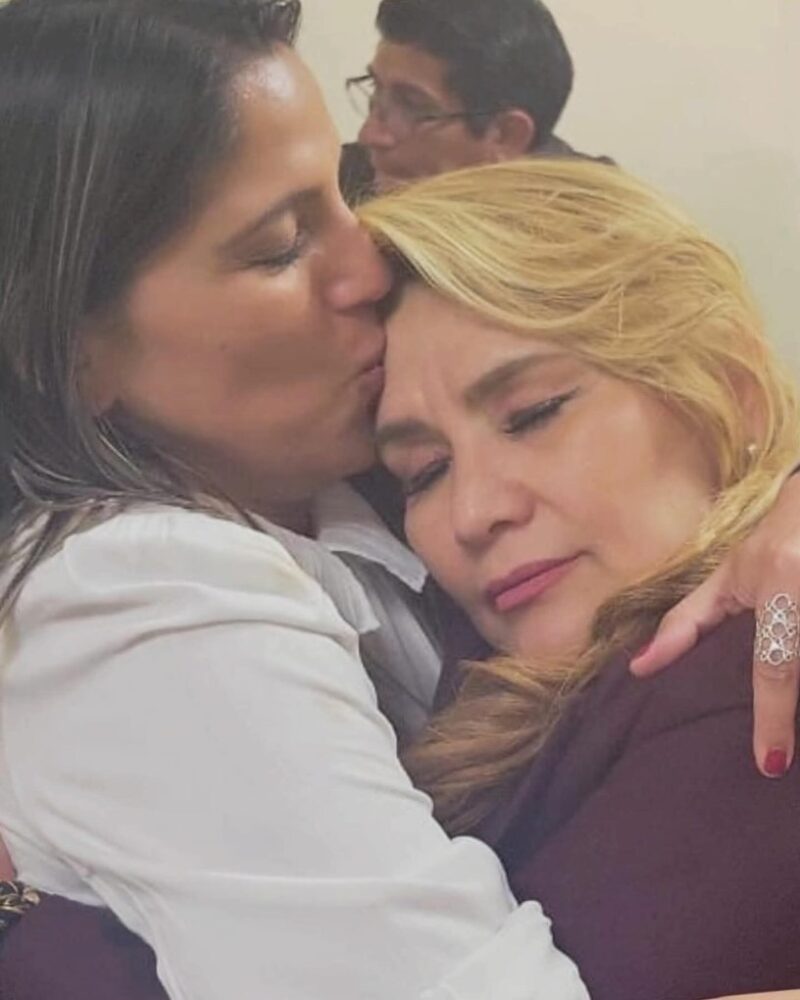
En el cuerpo y la voz de Jeanine Añez se ha cifrado el drama contemporáneo de Bolivia: una nación donde la justicia se usa como arma, el poder se confunde con fe y el adversario político se convierte en culpable. La expresidente encarcelada no es solo un personaje, sino el síntoma más visible de una cultura que aún no ha aprendido a reconciliarse con su propia democracia.
El drama vivido en los últimos años por Jeanine Añez no hace más que condensar los vaivenes de la historia de Bolivia. Más allá de juicios y sentencias, es la muestra de la deriva de una nación, que lleva dos décadas oscilando entre el autoritarismo y la esperanza. El poder, encontró en ella su víctima y su espejo. Porque no hay símbolo más elocuente de la fragilidad democrática que una expresidente encarcelada, ni imagen más reveladora que la de una mujer sola, sosteniendo la bandera desde la ventana de una prisión.
El poder en Bolivia, como en casi toda la región, ha dejado de ser una institución y se ha convertido en emoción. No se ejerce, se siente, se teme, se invoca. Y cuando ese poder se judicializa, cuando la justicia se convierte en la prolongación del partido gobernante, el Estado deja de ser árbitro y pasa a ser actor. En esa frontera confusa, donde la ley ya no regula sino castiga, la política se transforma en teatro moral: hay héroes, villanos, mártires. Y el relato sustituye al derecho. Jeanine Añez, que asumió el mando en 2019 en medio del vacío institucional más profundo de las últimas décadas, fue primero la encarnación del orden y después el chivo expiatorio del caos.
Su encarcelamiento, con todas las irregularidades que han acompañado el proceso, no fue solo un acto de revancha política, fue la culminación de una cultura de poder que necesita culpables para sostener su relato. En el corazón del MAS y en el imaginario que Evo Morales supo construir durante veinte años, la historia no es un proceso sino una batalla espiritual: la lucha del pueblo contra sus enemigos. Y quien se atreva a interrumpir ese relato será acusado de traición, aunque lo haga para salvar al propio país del abismo. Jeanine cometió el pecado de interponerse en esa narrativa mesiánica, y la justicia, lejos de ser el refugio de los inocentes, se convirtió en la maquinaria que debía demostrar su culpa.
Desde la prisión se ha transformado en un símbolo. La imagen de una expresidente recluida, que tiene una interpretación ambigua, dependiendo desde la perspectiva en que se sitúe. Bien puede representar la dignidad de una mujer que resistió, o el castigo ejemplar de quien se atrevió a ocupar un lugar que el poder no le concedió. Oscila ente el culto y la condena. Una historia narrada en clave de sacrificios. Esa es la herencia cultural de un país que concibe la autoridad como redención o como culpa, pero rara vez como servicio.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La figura de Añez introduce, además, una tensión que el país nunca había enfrentado: la del poder femenino en una cultura profundamente patriarcal y androcéntrica. Su paso por la presidencia fue leído no solo en clave política, sino como una transgresión simbólica. Una mujer blanca, oriental, católica, que se instala en el Palacio Quemado sin mediación del voto, en medio de una crisis que había desbordado los marcos de la legalidad. Su cuerpo político encarnó todos los miedos y resentimientos de una sociedad fragmentada. Oriente contra Occidente, mestizaje contra indigenismo, la ciudad contra el campo. Más que un hecho jurídico, su condena fue la escenificación de una lucha cultural no resuelta.
Porque lo que se juzgó en ella no fue únicamente la forma en que asumió la presidencia, sino el lugar simbólico desde el cual lo hizo. Se la acusó de “golpe” en un país donde el poder había sido abandonado. Se la castigó por cumplir el deber que otros eludieron. En la tradición política republicana el vacío no se tolera, alguien debe detentar el poder. Pero en la Bolivia de Evo Morales, pobre del que se atreviera a asumir la testera sin su bendición. Así fue como Jeanine Añez se transformó en sacrílega.
Cinco años después, cuando la justicia empieza lentamente a rectificar los excesos de su propia subordinación, su caso revela la otra gran crisis: la de la institucionalidad. Los tribunales que antes la condenaron hoy corrigen sus fallos; los jueces que callaron frente a la injerencia política hoy redescubren la independencia. Lo que deja en evidencia que en Bolivia las instituciones no son estructuras permanentes, sino reflejos del poder vigente. Cuando cambia el gobierno, cambia también la verdad. En ese vaivén, la justicia no busca justicia, busca sobrevivir. Por eso su proceso no puede entenderse sin atender a la cultura política que lo hizo posible.
En esa cultura, la ley no se percibe como pacto social sino como instrumento. Y el ciudadano común lo sabe: la ley protege a quien manda, y castiga a quien desafía. Esa percepción, más que cualquier ideología, ha modelado la relación de los bolivianos con su Estado. De ahí que la prisión de la expresidente no haya generado una movilización social masiva, sino una mezcla de resignación y miedo. La gente sabe que, en Bolivia, cualquiera puede ser culpable. Y que la inocencia, como la libertad, es una circunstancia política.
Porque el problema de fondo no es jurídico, sino cultural. En Bolivia la justicia ha sido moldeada por la lógica del enemigo. El derecho no se aplica, se administra según la conveniencia del poder. Y cuando el poder se asume como absoluto, el adversario político deja de ser interlocutor para convertirse en culpable. Por eso, el caso Añez no es solo una historia de persecución, sino un espejo de cómo el país se piensa a sí mismo: dividido, vengativo, incapaz de reconciliarse con su propio pasado.
El futuro de la democracia boliviana dependerá, más que de un fallo judicial, de una transformación cultural. De que la ley deje de ser un arma y vuelva a ser un lenguaje común. De que el poder acepte sus límites y la oposición entienda su responsabilidad. De que las heridas puedan narrarse sin odio.
La gran moraleja que nos deja el calvario vivido por Jeanine Añez es que la dignidad de una persona puede ser más subversiva que cualquier discurso. Que un país que encierra a su presidente por cumplir el deber de sostener la democracia revela no solo su fragilidad institucional, sino también su necesidad de reinventarse. Y que, en medio de esa reinvención, su historia quedará como una advertencia de lo que ocurre cuando la justicia se somete al poder. Será un símbolo permanente de que incluso tras los muros de una cárcel, la verdad puede ser un acto de libertad.
Por Mauricio Jaime Goio y Gabriela Ichaso Elcuaz.