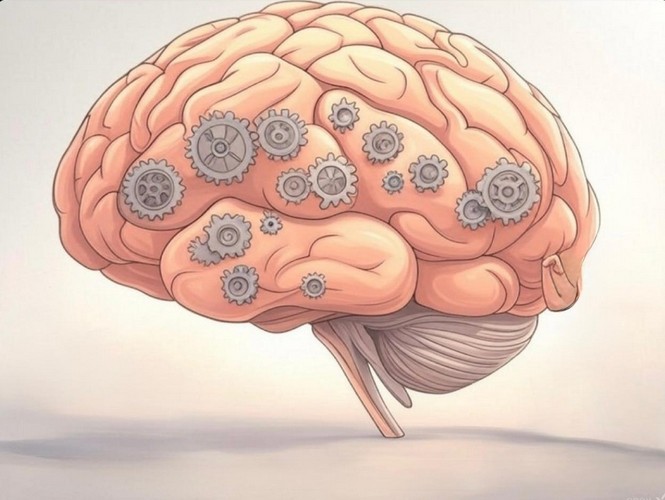Intenté recordar qué hizo el martes pasado por la tarde, entre las 14:00 y las 17:00 horas.
No el martes de la semana pasada, sino el martes de hace tres semanas. ¿Puede evocar dónde se encontraba? ¿En qué pensaba? ¿Qué conversaciones mantuvo? ¿Qué problemas ocuparon su atención durante esas tres horas?
Lo más probable es que esas horas hayan desaparecido por completo. No se trata de un olvido que podría remediarse con suficiente esfuerzo, sino de una desaparición genuina. Ocurrieron, las vivimos y ahora no existen en ningún lugar salvo como un incremento en el cómputo total de horas que hemos estado vivos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Esto no constituye una anomalía. La mayor parte de la vida sigue este patrón: la vivimos, transcurre y apenas deja huella en la memoria. Dentro de algunos años, cuando recordemos este período, no evocaremos las miles de horas dedicadas a lo que hacíamos la mayoría de los días. Recordaremos únicamente un puñado de momentos excepcionales, algunas escenas vívidas, ciertos picos y valles emocionales.
Todo lo demás se disuelve en una vaga sensación de «esa fue la época en que trabajaba en aquel empleo» o «esos fueron los años en que viví en aquella ciudad». La textura real de esos años, la experiencia cotidiana de estar vivo durante ellos, desaparece casi por completo.
Esta constatación plantea una pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo realmente con nuestras vidas si la mayor parte de ellas se desvanece sin dejar rastro?
Séneca escribió obsesivamente sobre el tiempo porque comprendía que lo tratamos como si fuera abundante cuando en realidad constituye el recurso más escaso que poseemos. Lo derrochamos con liberalidad en actividades en las que jamás malgastaríamos dinero. Lo regalamos a personas y ocupaciones que no nos importan verdaderamente. Lo gastamos en nada y lo denominamos descanso.
Sin embargo, malgastar dinero y malgastar tiempo no son equivalentes. Podemos generar más dinero; no podemos generar más tiempo. Cada hora que transcurre es una hora restada del total restante. Cada día olvidable es un día que nunca recuperaremos.
La propia olvidabilidad actúa como señal de alerta. Cuando los días se funden en una masa indistinta, cuando no recordamos qué hicimos ayer y mucho menos la semana pasada, la vida intenta comunicarnos algo: no estamos viviendo realmente. Solo existimos, procesamos el tiempo, convertimos horas en nada memorable.
Este proceso ocurre de manera lenta, tan gradual que el robo pasa desapercibido. Alguien inicia un empleo que exige cuarenta horas semanales de atención pero apenas genera momentos dignos de recuerdo. Se instauran rutinas que nos trasladan eficientemente a través de los días sin producir experiencias lo suficientemente distintivas como para codificarse en la memoria. Las tardes se llenan de actividades que consumen tiempo sin crear nada que justifique haberlo invertido.
Pasan los años. Envejecemos. El tiempo restante se reduce. Y cuando miramos hacia atrás, vastas porciones de la vida han desaparecido simplemente porque vivíamos de maneras que no generan recuerdos, no producen significado, no dejan residuo alguno salvo la vaga conciencia de que el tiempo transcurrió mientras hacíamos algo que ya no podemos precisar.
Los estoicos practicaban lo que llamaban «premeditatio malorum», la anticipación imaginativa de las adversidades, mediante la cual uno se representa la pérdida de lo que actualmente posee. Existe, sin embargo, otra variante igualmente valiosa: imaginar que contemplamos nuestra vida actual desde el lecho de muerte.
Cuando estemos muriendo, ¿qué recuerdos tendremos de este año? ¿De este mes? ¿De esta semana? ¿Recordaremos algo específico sobre cómo empleamos nuestros días, o todo este período se difuminará en «esos años en que estuve ocupado con el trabajo» o «esa época en que me angustiaba el dinero»?
Muchas personas descubren demasiado tarde que han empleado décadas en formas que no serán recordadas, en cosas que no importarán, junto a personas que en realidad no eran importantes para ellas. Despiertan a los sesenta años y comprenden que cuarenta de esos años se han desvanecido en una rutina tan olvidable que bien podría no haber ocurrido.
¿Por qué importa la memoria? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por recordar nuestras vidas con tal de que las estemos viviendo?
Porque la memoria es el modo en que poseemos nuestras vidas. Las experiencias que no recordamos podrían haberle sucedido a cualquier otra persona. Proporcionaron placer o dolor en el instante en que ocurrieron, pero no contribuyeron en nada a nuestra conciencia de haber vivido. Fueron tiempo gastado, no tiempo poseído.
Considérense los recuerdos más vívidos que cualquiera posee: los momentos que destacan con claridad inusual. Probablemente no sean los más importantes según criterios externos; no son necesariamente los mayores logros ni las actuaciones más exitosas.
Son momentos de intensidad: ocasiones en que alguien se sintió plenamente vivo, plenamente presente, plenamente comprometido con lo que acontecía; ocasiones en que sintió miedo, deleite, asombro o una conmoción profunda; ocasiones en que algo inesperado rompió el patrón de la vida ordinaria.
Estos momentos persisten en la memoria no porque fueran objetivamente significativos, sino porque fueron experiencialmente ricos. Contenían más vida por minuto que las horas olvidables que los rodeaban.
La cuestión estriba en si estamos creando deliberadamente las condiciones para estos momentos memorables o si simplemente esperamos que ocurran por azar mientras dedicamos la mayor parte del tiempo a rutinas olvidables.
La mayoría adopta el enfoque pasivo: soportamos nuestras rutinas olvidables y aguardamos a que experiencias memorables las interrumpan (vacaciones, celebraciones, crisis, grandes acontecimientos vitales). Estos generan los picos de memoria que destacan contra el paisaje plano de los días olvidados.
Sin embargo, este enfoque implica gastar el noventa por ciento de la vida en formas que no recordaremos para que el diez por ciento restante sea memorable. Significa trocar la mayor parte de nuestra existencia por experiencias tan insípidas que no se registran, a fin de poder tener ocasionalmente experiencias lo suficientemente intensas como para perdurar en la memoria.
Existe, no obstante, otro camino, aunque exige mayor coraje y conciencia de lo que la mayoría puede sostener.
Marco Aurelio, quien desempeñó uno de los cargos más exigentes de la historia humana, desarrolló prácticas para permanecer presente en su propia experiencia. Se recordaba regularmente que estaba viviendo su única vida, que estos momentos eran su existencia real, que el presente era todo lo que verdaderamente poseía.
Su práctica matutina consistía en decirse: «Hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, violentas, traicioneras, envidiosas y antisociales. Pero he visto la belleza y bondad de la virtud, y la fealdad y maldad del vicio. Ninguno de ellos podrá dañarme porque nadie puede implicarme en la fealdad».
No se trata de la plegaria de quien espera un día agradable, sino de la preparación mental de quien elige estar plenamente consciente durante cualquier día que le toque vivir. No intenta hacer el día memorable; intenta estar presente para él, lo cual hace posible la memoria incluso si el día resulta ordinario según criterios externos.
La presencia es lo que vuelve poseíble la vida. Cuando alguien está genuinamente presente en su experiencia, incluso los momentos ordinarios dejan de ser genéricos y se vuelven específicos. Se perciben detalles. Las sensaciones se experimentan con mayor plenitud. Los pensamientos adquieren mayor claridad. El momento adquiere textura y especificidad que los instantes olvidables carecen.
Esto no significa que cada momento se vuelva extraordinario; significa que los momentos ordinarios dejan de ser olvidables porque realmente estuvimos allí para ellos, en lugar de estar ausentes mentalmente mientras transcurrían.
Obsérvese cómo se emplean la mayoría de las horas de vigilia. ¿Cuánto de ese tiempo estamos genuinamente presentes? ¿Cuánto estamos simplemente procesando el tiempo, realizando actividades obligadas en piloto automático mientras nuestra mente se halla en otra parte?
Participamos en conversaciones mientras pensamos en otras cosas. Realizamos tareas deseando estar haciendo algo distinto. Vivimos experiencias anticipando ya las futuras. Nunca estamos del todo aquí porque siempre estamos mentalmente allí, en el pasado o en el futuro, en cualquier lugar salvo en el momento presente que realmente estamos viviendo.
Esta ausencia mental es lo que vuelve olvidable la mayor parte de la vida. Nuestro cerebro no se molesta en codificar experiencias para las que no estuvimos presentes. ¿Por qué habría de hacerlo? No estuvimos realmente allí, aunque nuestros cuerpos sí lo estuvieran ejecutando los movimientos.
El remedio no consiste en volver especial cada momento, sino en presentarnos realmente a los momentos que vivimos, sean especiales o no.
Esto es más difícil de lo que parece porque la presencia exige aceptar lo que es en lugar de evadirse hacia lo que fue o lo que podría ser; exige permanecer con lo que sentimos en lugar de distraernos del sentimiento; exige comprometerse con lo que realmente está ocurriendo en lugar de con lo que desearíamos que ocurriera.
La mayoría encuentra incómoda la presencia porque la mayoría de los momentos, cuando estamos plenamente presentes en ellos, contienen cierto grado de dificultad, malestar o aburrimiento. Resulta más fácil estar mentalmente en otra parte, vivir en la imaginación en lugar de en la realidad.
Pero esta estrategia tiene un costo: la vida que imaginamos se vuelve más vívida que la vida que realmente vivimos. Nuestras fantasías de experiencias futuras se detallan más que nuestros recuerdos de experiencias presentes. Terminamos poseyendo más plenamente una vida imaginada que nuestra vida real.
Musonio Rufo enseñaba que el objetivo no es llenar la vida de experiencias extraordinarias, sino llevar plena atención a las experiencias ordinarias. Sostenía que la persona sabia encuentra riqueza suficiente en actividades simples: comer, caminar, conversar, trabajar; no porque estas actividades sean intrínsecamente fascinantes, sino porque la presencia vuelve cualquier actividad más rica que la ausencia en la actividad más estimulante.
Alguien puede pasar una semana en un lugar exótico y recordar casi nada porque estuvo mentalmente ausente todo el tiempo, pensando en el trabajo, en problemas de pareja o en lo que hará al volver. O puede pasar una hora en su propio barrio y recordarla vívidamente porque realmente estuvo allí, observando, experimentando y reflexionando sobre lo que observaba y experimentaba.
La memoria sigue a la atención. Recordamos aquello para lo que estuvimos presentes. Olvidamos aquello de lo que estuvimos ausentes, aunque nuestros cuerpos estuvieran allí cumpliendo los gestos.
Esto genera una paradoja notable: podemos incrementar la cantidad de vida que poseemos viviendo de manera más deliberada en lugar de más ambiciosa. Podemos tener más vida recordada estando presentes en días ordinarios que ausentes durante acontecimientos extraordinarios.
Pero esto requiere elecciones que resultan contraintuitivas: a veces hacer menos para estar más presentes en lo que hacemos; a veces aceptar el aburrimiento en lugar de estimularnos constantemente con distracciones; a veces permanecer con sentimientos difíciles en lugar de evadirlos mediante entretenimiento o hiperactividad.
Muchos optimizamos nuestras vidas para la productividad, el logro y la estimulación. Llenamos los días de actividades, colmamos los momentos vacíos de contenido, perseguimos crecimiento y progreso constantes. Luego miramos atrás y descubrimos que hemos estado tan ocupados logrando, consumiendo y progresando que no estuvimos presentes para nada de ello.
Tenemos logros pero pocos recuerdos. Tenemos experiencias pero escasa rememoración de haberlas vivido. Hemos estado vivos durante décadas pero no recordamos la mayor parte.
Las horas que nunca recordaremos se están acumulando ahora mismo. Hoy. Esta semana. Este mes. Estamos viviendo un tiempo que se desvanece conforme transcurre porque no estamos lo suficientemente presentes como para que nuestro cerebro se moleste en almacenarlo.
La cuestión es si estamos conformes con ello; si nos satisface que la mayor parte de la vida se disipe en rutina olvidable con tal de que ocasionalmente algo memorable interrumpa el patrón.
O si deseamos poseer nuestras vidas más plenamente trayendo conciencia al modo en que empleamos nuestro tiempo finito e irremplazable.
Ronald Palacios Castrillo, M.D.,PhD.