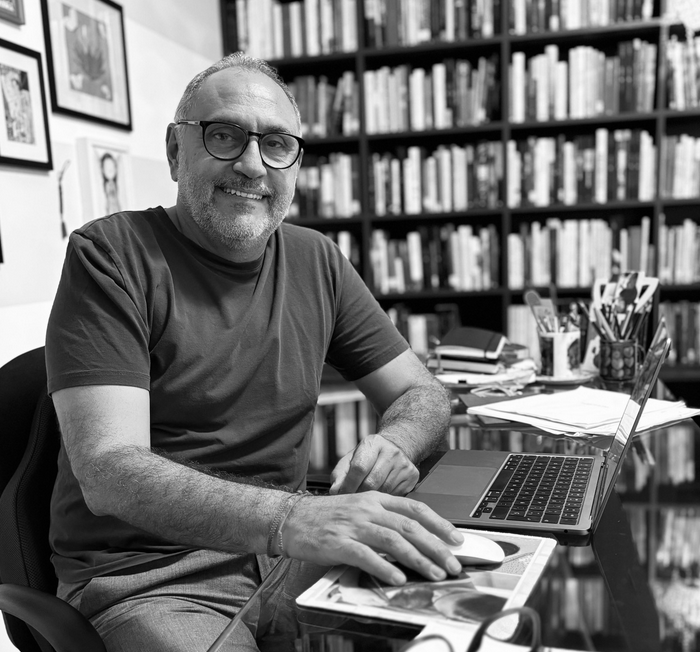En los últimos meses, he estado leyendo e investigando sobre el cerebro. No por curiosidad intelectual —que también—, sino por necesidad vital. Sus funciones, sus zonas frágiles, ese equilibrio precario que puede quebrarse con una sola decisión clínica, los riesgos que se corren cuando se lo interviene… y esa verdad incómoda que uno aprende tarde: no mandamos tanto como creemos. El cerebro no negocia con la soberbia. Exige atención, pausa y humildad. No hay órgano más fascinante ni más frágil. Y fue en ese tránsito —entre neuronas y resonancias, imágenes clínicas y artículos periodísticos, publicaciones científicas y silencios largos— que reapareció una pregunta que creía resuelta: ¿en qué momento perdimos la capacidad de asombro?
El asombro no es ingenuidad, candidez ni inocencia. Es una forma activa de inteligencia. El cerebro sano se sorprende: detecta anomalías, emite alarma interna cuando algo no encaja. Es ese reflejo primario que nos obliga a moderar, a dudar, a preguntar… incluso a desconfiar. El problema es que hoy vivimos anestesiados por la repetición. Nada nos conmueve demasiado porque todo se recicla demasiado. La indignación dura lo que dura el scroll. Pasa un titular, pasa otro; y lo extraordinario se acomoda, se amansa, se convierte en costumbre.
En Bolivia tenemos un talento especial para normalizar lo inverosímil, para domesticar lo insólito como si fuese parte del paisaje. El comportamiento errático del vicepresidente, por ejemplo, debería provocar estupor institucional, debate público y preguntas incómodas. Pero no: apenas desata memes, comentarios de café, chistes de sobremesa y ese encogimiento de hombros colectivo que ya es marca registrada. Nos extrañamos cinco minutos, ajustamos bien el gesto… y seguimos con lo próximo que nos distraiga.
El hombre, con exceso verbal, escaso filtro y la apariencia de guionista improvisado, ha convertido la política en una suerte de reality show continuo. En TikTok se queja del presidente como si fuera un villano de temporada, desacredita a sus ministros con la ligereza de un comentario viral, lanza advertencias públicas y pone en duda a quien no comulgue con sus ocurrencias. En ese guion de telenovela desbordada incluso llegó al extremo de acusar a su propia esposa de infidelidad, como si a los contribuyentes nos importara un ápice su drama privado y como si esa línea entre lo personal y lo institucional no existiera más. Y por si faltara banda sonora, lo he escuchado últimamente entonando “Eye of the Tiger”, la canción de Rocky, como si estuviera entrenando para pelear contra la lógica, la decencia y el sentido común… todo al mismo tiempo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Lo de las 32 maletas que ingresaron al aeropuerto de Viru Viru sin que nadie sepa qué contenían es otro síntoma de esta anestesia colectiva. Treinta y dos. No un despiste, no una coincidencia: una mudanza entera cruzando controles como si llevara ropa sucia o souvenirs. En cualquier otro país, algo así habría activado alarmas, renuncias e investigaciones persistentes; aquí fue apenas trending topic fugaz. El cerebro colectivo bostezó, pasó al siguiente escándalo —el del pastor evangélico— y siguió su rutina. Perdimos la capacidad de asombro… o, tal vez peor, la entrenamos para durar apenas un parpadeo. Como diría mi neurólogo brasileño: “O deslumbramento desaparece quando não é praticado.”
Las elecciones autonómicas refuerzan esa fatiga neuronal. Las mismas caras, los mismos apellidos, los mismos discursos reciclados, con distinto color de afiche. Nada sorprende porque todo se repite. Y cuando ya nada asombra, la democracia se convierte en trámite rutinario, no en elección. El déjà vu político no estimula: adormece.
La “novedad” de esta temporada política es la invasión de influencers: personajes famosos mediáticamente que, a la hora de explicar una propuesta concreta, apenas arman dos oraciones simples sin retroceder, dudar o soltar algún adjetivo épico de su biografía digital. Es como si la democracia ahora se midiera en reproducciones de TikTok: donde la profundidad se sustituye por viewers, el argumento por likes y el pensamiento por loops infinitos que nadie recuerda pasado el próximo swipe.
Después está el Carnaval: ese paréntesis cultural que nos otorgamos con sabiduría ancestral. Por unos días, el cerebro parece entrar en stand-by: se apagan la indignación, la crítica y el cansancio acumulado. Bailamos, bebemos, exageramos y nos dejamos llevar. No porque seamos irresponsables, sino porque también somos cuerpo, risa, desborde y rito. El riesgo no está en el exceso —eso también puede ser un acto de rebeldía— sino en que ese paréntesis se vuelva costumbre y la capacidad de asombro no regrese el Miércoles de Ceniza.
Conservar esa capacidad no es un gesto menor: es un acto de salud mental y cívica. No se trata de vivir escandalizado, sino de estar despierto, de no aceptar como normal lo que es absurdo. Es permitir que el cerebro haga lo que mejor sabe hacer cuando no lo aturden: alertar, cuestionar, conectar puntos.
Tal vez por eso, cuando el cerebro se ve amenazado, nos obliga a frenar. A mirar distinto. A recuperar lo esencial. Asombrarse no es infantilizarse; es resistirse a la anestesia adulta.
Este artículo sale justo antes de Carnaval: fin de semana de excesos autorizados, neuronas desordenadas y memoria selectiva. Brindemos, bailemos, perdámonos un poco… pero no tanto. Porque cuando baje la espuma, y el cerebro vuelva a su sitio, seguirá esperando algo de nosotros: que no lo dejemos acostumbrarse a lo inaceptable. Y eso —aunque parezca poco— ya sería, en estos tiempos, un milagro digno de verdadero asombro.