Jorge Lazarte R.
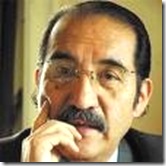
Como se sabe, uno de los problemas del país es la poca o ninguna credibilidad histórica en el poder judicial, a pesar de las reformas judiciales de los años noventa, las más importantes de la historia nacional. El gobierno actual retomó el problema y en el marco de su “revolución democrática y cultural” incorporó en la nueva Constitución Política mecanismos para “descolonizar” la justicia. Uno de ellos es el de la elección- “inédita”, la llama ahora- por voto universal de los altos magistrados de la justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Agroambiental, y Consejo de la Magistratura.
Este mecanismo ha sido presentado como antídoto de los “cuoteos” políticos “tradicionales”, y como el mejor camino para garantizar la independencia del poder judicial. La cuestión central y decisiva es saber si es la vía pertinente.
Como se sabe, todo proceso electoral de ámbito nacional es inevitablemente político, e involucra a los partidos que tienen candidatos de su preferencia. A su vez los candidatos, como suele ocurrir, pueden caer en la tentación de hacer promesas electorales demagógicas que sean desastrosas para la institución judicial por incompatibles. Un proceso electoral “popular” sólo puede politizar aún más a la justicia con la diferencia de que esta vez lo político se disimulará con del voto de la población, y que los cargos ya será no “cuoteado” entre varios partidos sino controlado por uno sólo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Para evitar este efecto “populista” previsible, el gobierno impuso en la Constitución la prohibición de toda campaña electoral, facultando únicamente al Tribunal Electoral la difusión de los méritos de los candidatos (art. 182, III). Esta prohibición, que puede parecer razonable ante semejante riesgo, tiene sin embargo un demasiado alto precio. La prohibición viola el derecho a la libre expresión sin el cual todo proceso electoral pierde su sentido democrático. Es decir, para hacer posible un proceso con estas características todos deben callar, excepto las autoridades. Es el “experimento” boliviano.
Además de esta violación de derechos humanos fundamentales y universales, se incumplen convenciones y pactos internacionales, que el país ha ratificado. El Pacto de San José (1969) establece que la libertad de pensamiento y de expresión valen “sin consideración de fronteras”, y no están sujetas a “previa censura” (art. 13), excepto en casos de moral pública y de respeto a los demás. La censura previa estará a cargo del Tribunal Electoral.
Sin embargo, el gobierno se ha empecinado en mantener las bases constitucionales y legales de este proceso. Sus razones nos remiten a su visión de sociedad y de poder. No cree que sea posible que en el proceso de “revolución democrática y cultural” existan jueces que sean imparciales e independientes (“los que no son masistas son fascistas”) que se sitúen por encima de las disputas por la “hegemonía”. Según el gobierno toda la justicia anterior fue “colonial”.
Pero más importante es su estrategia de control del poder “total”, que incluye el poder judicial, demasiado importante para saldar cuentas sin parecer arbitrario. Las decisiones de poder ya no correrían el riesgo de ser declaradas inconstitucionales. Para que ello ocurra, el voto “democrático” del “pueblo soberano” debe blindar los fallos judiciales de cualquier sospecha de parcialidad con el poder. Siempre se podrá alegar que ha sido la población la que ha elegido a los altos magistrados, y no el gobierno.
Si nuestro razonamiento es correcto, entonces por qué los críticos se limitaron a pedir sólo la modificación de la ley, ignorando su base constitucional, contribuyendo con ello a legitimar aun más a la Constitución y contra cual muchos de ellos votaron el 2009? ¿Tan fácilmente puede olvidarse el carácter escabroso y violento de su aprobación, que es su vicio de origen?
Ciertamente detrás de esta omisión, está la creencia “populista” y “participacionista” de que cuanto más se vota hay más democracia, y que basta que el “pueblo” quiera para suponer que es bueno. Esta idea de democracia es también la del gobierno, y es del pasado.