Pedro Shimose
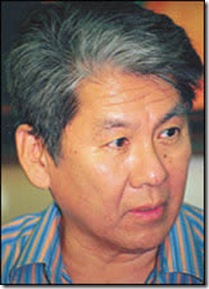
Soy de los que creen que el Canciller —aparte de ser bromista— es un político cargado de buenas intenciones cuando habla del sexo de las piedras (¿acaso los bizantinos no discutían sobre el sexo de los ángeles?), de la inutilidad de leer libros (¿acaso no está probado que para ser líder de cualquier cosa no es necesario ir a la escuela?), de la magia de la hoja sagrada para exorcizar al imperialismo yanqui (¿acaso no hemos puesto a los capitalistas en el lugar que les corresponde?) o de las bondades del “isaño”, otro tubérculo bendito para evitar la prostatitis. A lo mejor, el bromista Canciller ha equivocado su vocación y en vez de ser ministro, debería dedicarse a la industria farmacéutica.
Él, quizás, solo intentó promocionar los alimentos aborígenes con el fin de producirlos, consumirlos y comercializarlos en el extranjero y abrir nuevos mercados que beneficien nuestra divisa. No hay objeción alguna, porque la papa se produce en 150 países del mundo y la cosecha anual, a precio de consumidor, vale más de 106.000 millones de dólares, más que el valor de todo el oro y la plata que los españoles acarrearon fuera del Nuevo Mundo, según datos proporcionados por el científico Robert E. Rhodes, redactor del National Geographic Magazine. Lo que sigo sin entender es por qué si hay 235 especies de papas, entre silvestres y cultivadas, el canciller Choquehuanca solo ha promocionado la papalisa (“ulluku tuberosum”) y el isaño, cuyo nombre científico ignoro, aunque propongo el de “isaño tuberosum”, con la venia de los botánicos.
Más me ha desconcertado la recomendación que hizo nuestro Canciller a la OEA. Propuso “crear un centro de investigación para recoger los conocimientos de los antepasados e implementar el consumo de alimentos sanos y milenarios”. Lamento desilusionarlo, pero tal centro ya está creado. Se llama Centro Internacional de la Papa y funciona en Lima, Perú. La papalisa es una especie de papa ya mencionada por ese gran cronista mestizo del siglo XVII (¡ojo con los mestizos en el próximo censo de junio!) llamado Felipe Guamán Poma de Ayala. La palabra “papa” es de origen quechua, no aymara. Guamán Poma, siguiendo las pautas del calendario gregoriano, instituido por el papa Gregorio XIII, en 1582, escribió su “Nueva crónica y buen gobierno” en 1613. En ella da noticias de un “calendario agrícola” fiel al calendario católico de 12 meses, en el cual solo dos están dedicados especialmente a la papa: junio y diciembre. En ellos se menciona ya los “ollucos” o papalisas, con “o” inicial y no con “u” como hoy se pronuncia.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Aunque el canciller Choquehuanca debe saber que la gloria de la alimentación de los antiguos collas e incas no era la papa, sino el maíz, muy conocido y usado en rituales y ceremonias sagradas (la coca brillaba por su ausencia). La papa, en cambio, era alimento de los aymaras de nivel social bajo; “así un pordiosero era conocido como ‘huatyacuri’, es decir “el que come papas asadas, no más”, según un documento de autor anónimo, descubierto, traducido y publicado por José María Arguedas (‘Dioses y hombres de Huarochirí’), citado y estudiado por John Murra, uno de los pilares del indigenismo aymara.
La Prensa – La Paz