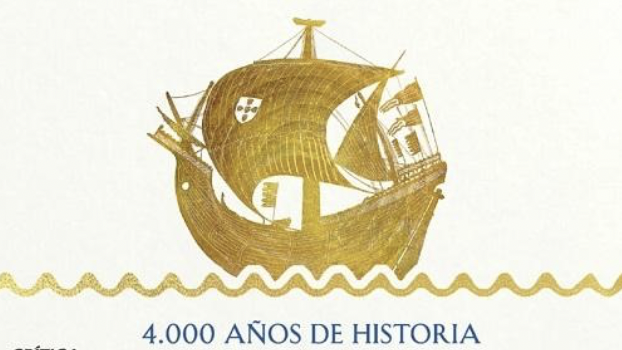
Leí un artículo en El País de España, de la historiadora británica Josephine, Quinn que me dejó pensando durante días. No era solo lo que decía —que Grecia y Roma no son el origen de lo que llamamos “civilización occidental”—, sino la forma en que lo decía. Con la convicción tranquila de quien ha pasado media vida desarmando un mito. Proponiendo una revisión radical de nuestra historia común. Dejar de ver civilizaciones aisladas para reconocer una red de vínculos, intercambios y mezclas. Una historia donde el ´otro’ no está afuera, sino adentro, y donde la comunidad se construye a muchas manos.
En su libro Cómo el mundo creó Occidente propone una historia diferente. Una que no empieza en Atenas ni en Roma, sino en los barcos que surcaron el Mediterráneo y los caminos de tierra que unieron India con Irlanda, Persia con el Magreb, China con los Balcanes. Lo que llamamos “Occidente” no nació en un parto solitario, dice Quinn, sino en una larga promiscuidad de ideas, lenguas, objetos, migraciones, conflictos, imitaciones y saqueos. El ‘otro’ no es el que queda fuera. Es el que ha estado siempre adentro, aunque no lo nombraran.
Vivimos aún bajo el hechizo de un pensamiento civilizatorio que surgió en pleno auge del colonialismo. Fue entonces cuando Europa necesitó convencerse a sí misma de que sus orígenes eran puros, su misión universal, y su historia inevitable. Por eso se construyó el relato de una civilización occidental que nace en Grecia, madura en Roma, duerme durante la Edad Media y despierta en el Renacimiento, como si el mundo entero hubiese estado en pausa esperando a Florencia. Esta doctrina, que se enseña en escuelas y universidades, dejó fuera a casi todos los que participaron en la trama: babilonios, fenicios, persas, etíopes, indios, chinos, árabes, bereberes. Pueblos sin los cuales no habría ni alfabeto, ni números, ni brújulas, ni papel, ni medicina, ni cuentos. Ni siquiera democracia.
Quinn no niega la belleza de lo clásico. Lo que denuncia es el aislamiento forzado de esas culturas, como si se hubiesen desarrollado en una sala de mármol lejos del ruido del mundo. Pero los griegos viajaban, los romanos comerciaban, los dioses se mudaban con los barcos, y los mitos cruzaban desiertos, se contaban en otro idioma y volvían cambiados. Europa, si es algo, es el resultado de esos cruces. Y el Mediterráneo, su escenario original, no era una frontera, sino un mercado, un teatro y una trinchera. Lo mismo valía para el Indo, para el Sahel, para el Bósforo.
Afirma el genetista David Reich que la humanidad no es un árbol, sino una enredadera. No hay ramas separadas, sino tallos que se entrelazan, raíces compartidas, semillas llevadas por el viento. Es una imagen poderosa. Y también una lección: si la historia es mezcla, ¿por qué insistimos en fingir que somos monolíticos?
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En tiempos de nacionalismos recalentados y debates identitarios a flor de piel, lo de Quinn es más que una revisión historiográfica. Es una intervención política. Porque repensar el pasado es, también, intervenir en la forma en que imaginamos el futuro. Y si seguimos creyendo que la comunidad se funda en lo idéntico, vamos directo a la exclusión. Ella nos recuerda que toda cultura es traducción, toda comunidad es conversación, y todo nosotros hemos sido antes un ellos.
Tal vez sea hora de contar la historia no desde los muros, sino desde los puentes. No desde los imperios, sino desde los barcos que iban de isla en isla sin saber si llegaban al fin del mundo o a la casa del vecino. Porque si algo define a lo humano no es la pureza, sino la porosidad. No el linaje, sino la curiosidad. Y eso, definitivamente, suena a mestizaje y comunidad.
Por Mauricio Jaime Goio.