Álvaro Vargas Llosa
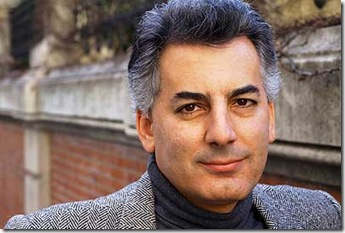
Chile es un perfecto ejemplo. El gobierno del Presidente Piñera -con todos los reproches que se le quieran hacer- fue, en comparación con gobiernos anteriores o con gobiernos del conjunto de la región latinoamericana, sobresaliente. Y, sin embargo, aunque el mandatario recuperó popularidad hacia el final, su familia política está hoy en estado de crisis. El contrapeso de centroderecha en el Congreso es insuficiente, en los medios el liberalismo y la centroderecha andan como pidiendo perdón, y en la calle y en la sociedad civil el progresismo de siniestra recupera espacio, vitalidad y, sobre todo, seguridad en sí mismo. Esto, en el preciso instante en que los países latinoamericanos que practican el populismo de izquierda en versiones extremas, como Venezuela y Argentina, crecen 0,5 por ciento al año y en qué países gobernados por el populismo moderado, como Brasil, se enfrentan a un cuarto año consecutivo de crecimiento raquítico. Fascinante de observar, complicadísimo de resolver.
Ante todo, recordemos lo que fue el liberalismo en estas tierras. Los precursores de la independencia -como Miranda- fueron liberales. Los líderes de la independencia -desde Bolívar hasta Artigas, pasando por San Martín, para citar sólo unos pocos- fueron parcialmente liberales, aun si lo fueron más en la retórica que en la práctica. Todos ellos y los demás -lectores de Locke, Turgot, Smith, Paine- fueron, con diferencias, mejores dando discursos, impugnando abusos, organizando la Resistencia y combatiendo al imperio colonial que construyendo repúblicas y gobernando. Es decir, igual que la izquierda socialista latinoamericana hoy. Fueron tan geniales en lo anterior -en el relato- que hoy no tenemos en cuenta sus muchas fallas, altamente visibles si los comparamos con los padres fundadores de los Estados Unidos (que tenían las suyas, y graves, pero eran mejores construyendo instituciones). La clave quizá estuvo en que no tuvieron que armar un relato para justificar el gobierno, sino para denunciar y trastornar el estado de cosas imperante.
Durante el siglo XIX, el liberalismo y el conservadurismo se enfrentaron y llenaron de inestabilidad y sangre a América Latina (Chile fue de las pocas repúblicas estables, con periódicas turbulencias de menor envergadura en comparación con muchos vecinos). Otra vez, el relato era casi exclusivamente suyo porque consistía en vituperar el orden imperante y ofrecer una república ideal -un sueño- más allá del alcance inmediato. Con frecuencia, cuando el liberalismo intentaba llevar su relato a la práctica -incorporación del indígena, ampliación del padrón electoral, separación del Estado y la Iglesia, libre comercio-, las cosas se interrumpían o los propios caudillos liberales hacían lo contrario de lo que predicaban. Quizá ese fue el punto de quiebre, porque de ese tronco salieron, ya en el siglo 20, dos ramas: una, la propiamente liberal, y la otra, el socialismo, se convertirían en enemigos sin darse cuenta de que tenían una raíz común.
Esto se ve claramente, por ejemplo, en un González Prada en el Perú. Es considerado el precursor del Apra, el gran movimiento populista/socialista de Haya de la Torre que surge en los años 20, gracias a que captura a la masa de trabajadores industriales en un país que se empezaba a urbanizar. Pero González Prada también es un espíritu liberal -en realidad un anarquista con ribetes liberales- con el que ciertos liberales se sienten cómodos, pues su denuncia del capitalismo puede leerse como un ataque no tanto a la propiedad privada como al rentismo mercantilista y el monopolio privado protegido por el Estado.
Pasa lo mismo en México: la Revolución Mexicana es el momento en que liberales y socialistas/corporativistas/populistas se separan de la raíz común del siglo XIX. Por eso hay revolucionarios liberales en aquella revolución como Francisco Madero y colectivistas/corporativistas como los que convirtieron el proceso, o sea al PRI, en lo que acabó siendo. El hecho de que los liberales del siglo 19 no casaran la práctica con la retórica permitió en muchos de estos países que una rama surgiera con un discurso contestatario que derivaría hacia el populismo y el socialismo, con su relato justiciero y antiautoritario.
Contribuyó, creo, a deslegitimar al liberalismo y abrir las puertas al populismo, es decir, a que el relato emigrara de un lado al otro, el hecho de que en las últimas décadas del 19 y las primeras del 20 el liberalismo se dejara capturar por el positivismo, surgido de las ideas del francés Auguste Comte, que se había formado con utopías socialistas (especialmente las de Saint-Simon) y le había dado al autoritarismo progresista un empaquetamiento científico. El dictador Porfirio Díaz, en parte responsable de provocar la Revolución Mexicana, venía del liberalismo pero su régimen fue dictatorial y positivista, lo mismo que ocurrió en Brasil, donde la república nace en 1889 y queda marcada por el positivismo, a pesar de haber sido una causa profundamente liberal a lo largo de décadas. En Venezuela, el dictador Juan Vicente Gómez también fue un positivista.
El liberalismo fue perdiendo su relato en parte por culpa propia. Desertó de él. Dejó de ilusionar, de enamorar, de redimir. Digo redimir porque en un relato político exitoso hay un fuerte elemento espiritual y religioso. El relato redentor del populismo y del socialismo latinoamericano tiene una fuerza que en parte se explica por una razón parecida a la que da fuerza al mensaje redentor del cristianismo. La Teología de la Liberación entendió eso mejor que nadie en los años 70 y 80. En cualquier caso, los liberales, que se habían inspirado en las rebeliones del siglo 18 contra la Corona (los cubanos contra los impuestos en 1720, los “comuneros” colombianos luego, Túpac Amaru II contra la explotación colonial del indígena en el Perú de 1780) y que habían derrotado al imperio colonial y mantenido a raya al conservadurismo, acabaron percibidos como el statu quo. Dejaron de ser oposición y pasaron a ser orden establecido. Era inevitable que alguien ocupara el lugar contestatario y capturase el relato.
No deja de ser también interesante que el populismo tuviera orígenes fascistas en América Latina en el siglo 20. No socialistas, sino fascistas. De Getulio Vargas en el Brasil de los años 30 a Perón en la Argentina de los años 40 y el MNR en la Bolivia en esa misma década, los movimientos populistas fueron de inspiración mussoliniana. La derrota del fascismo y el triunfo de la URSS en la Segunda Guerra Mundial probablemente fueron causantes de que el relato fascista fuera suplantado por el relato socialista latinoamericano, que capturó a las masas denunciando nada menos que… ¡al fascismo latinoamericano! Cuando uno oye a Nicolás Maduro llamar fascistas a Leopoldo López, María Corina Machado, Henrique Capriles o los estudiantes rebeldes, se estremece de pensar que el populismo chavista -en su retórica y sus prácticas- está umbilicalmente emparentado con el populismo fascista, que tenía un relato contestatario parecido.
El utopismo socialista latinoamericano de la segunda mitad del siglo 20 -y el de Chile no es ninguna excepción- coincidió con líneas temáticas muy latinoamericanas, con un retintín a siglo 19: igualdad, fraternidad, progreso, ciencia, educación. Y, por supuesto, indigenismo, una creación del siglo 20 pero con raíces más antiguas. Los movimientos ecologistas que han paralizado algunos proyectos chilenos, como los grupos de izquierda que han paralizado un gran proyecto minero en Cajamarca, en el norte peruano, expresan bien esa capacidad que ha tenido la izquierda para poner a su servicio ciertas emociones en sectores indígenas o mestizas con fuerte sentido comunitario y dotar a su discurso contra el mercado y la propiedad privada de un relato mítico extremadamente difícil de contrarrestar. ¿Quién puede oponerse a la defensa de la Tierra y de las comunidades indígenas contra la explotación de los insaciables devotos del vil metal que ponen gobiernos a su servicio?
Luego en los años 90, cuando el populismo que había fracasado fue seguido por gobiernos de derecha que abrieron la economía, se perdió una oportunidad. Hubo reformas pero con corrupción y sin relato porque no se entendió su importancia (Chile vivió un proceso distinto: su transición democrática). Un elemento providencial ha ayudado a la izquierda en años recientes a preservar la intangibilidad de su relato: las materias primas. El maridaje de relato socialista y materias primas es potente. Cuando se ingresa un billón de dólares por petróleo o soja a las arcas fiscales en Venezuela o Argentina, y se mantiene desde el poder un discurso opositor contra los males imperantes y una épica redistributiva, no es raro que se tenga éxito. Éxito mientras dure la ilusión. Y esto es importante que lo tenga en cuenta la izquierda chilena: una cosa es el relato cuando se crece entre seis y ocho por ciento y los precios de las materias primas suben 20 por ciento cada año, y otra muy distinta cuando se deja de crecer y se tiene que pagar el precio de ese mismo relato en menores inversiones, escasez, inflación y descontento popular. O sea: lo que les ha sucedido al chavismo y al kirchnerismo en años recientes. O, con menos intensidad, lo que le ha sucedido a Dilma después de los años de Lula.
Concluyo con una nota optimista. El liberalismo adopta su mejor expresión cuando, despojado de las responsabilidades de gobierno, puede denunciar el abuso del Estado, ya sea en el campo político, tributario, reglamentario o fiscal. Hoy, en Venezuela y Argentina, el liberalismo -después de su larga travesía del desierto- recupera prestigio y aprovecha bien la gran oportunidad de hacer relato y pedagogía al mismo tiempo. Sospecho que en Brasil puede ocurrir algo similar en algún momento si no se emprenden reformas, pues la clase media endeudada está empezando a impacientarse con el PT. Y no puede descartarse que si en Chile se acaba teniendo que volver a subir impuestos porque resulta que el bajo crecimiento no permite aumentar la presión fiscal en 3% del PIB y la asamblea constituyente termina abriendo una caja de Pandora, el liberalismo tendrá la oportunidad de recuperar su relato perdido.
La Tercera – Chile